II. Día Marcado
En las primeras horas de la madrugada del sábado, dos figuras caminaban por la desierta calle Ferguson & Brown, en las cercanías del puerto. No era, ni de lejos, el barrio más selecto de la ciudad. Un persistente olor a urinario público flotaba en los estrechos callejones donde la basura se distribuía, democráticamente, dentro y fuera de los contenedores. Las paredes estaban cubiertas con numerosos grafitis y la iluminación era paupérrima, debido a que una de las diversiones locales consistía en hallar nuevas y creativas formas de destrozar el alumbrado. Las casas, de dos o tres plantas en su mayoría, eran tan viejas que nadie invertía en revoque o pintura. ¿Para qué? A través de los cristales de las ventanas sin cortinas se veían aún muchas habitaciones con luz, cuyos habitantes se embobaban con la televisión, jugaban con sus consolas, dormitaban o se divertían discutiendo a grito pelado. A veces, las voces se oían desde fuera.
Era el lugar perfecto para que alguien —o un grupo de varios álguienes— surgiera desde una esquina oscura y exigiera al visitante distraído hasta la última moneda que llevase encima, con la total seguridad de que nadie llamaría a la policía por mucho que se desgañitara. Lo mejor era cruzar la calle en silencio y rezar para pasar inadvertido.
Las dos figuras no prestaban mucha atención a esa sensata máxima, pues sus pasos firmes resonaban sobre el asfalto, y el eco se magnificaba en el silencio de la noche. Vestían idénticos atuendos de cuero negro: un abrigo largo, reforzado y ceñido hasta la cintura, con dos cremalleras disimuladas en medio del pecho y la espalda, y un amplísimo vuelo que llegaba a los tobillos. Bultos largos y delgados colgaban sobre sus costados izquierdos. Al caminar les asomaban las punteras de unas recias botas, así como el ruedo de la prenda que llevaban sobre los pantalones, una especie de faldón largo del mismo color y material. Los únicos elementos que rompían la uniformidad eran sus auriculares transparentes, sus cinturones, puños y rebordes pespunteados, las hebillas de sus botas y los guantes del más bajo. La altura de su compañero era tan notable que habría podido disuadir a un hipotético atacante en cualquier lugar menos pintoresco de la ciudad, pero no allí. En un barrio tan peligroso, y con semejante apariencia, habrían debido ser el blanco de todas las miradas, burlas y abordajes de la población local. Sin embargo, nadie parecía reparar en su presencia. Las caras aburridas pegadas a los cristales de las ventanas ante las cuales cruzaban no se inmutaban a su paso, sino que los ignoraban por completo. Era muy curioso.
Al llegar a una casa determinada, el alto se detuvo y espió su interior con descaro; en la parte de arriba aún había movimiento. Caminó hacia el lateral, alzó la vista y confirmó que no se equivocaba. Había una tapia a la que era fácil encaramarse para acceder al tejado de la casa colindante, desde donde se conseguía un buen puesto de observación de la ventana iluminada de esa fachada. Subió con agilidad e hizo señas a su compañero para que lo siguiera.
El tipo de los guantes pudo estudiar con tranquilidad lo que había en aquella habitación. Su ocupante era un chico de unos quince años, rubio, con el pelo rizado y una ligera nube de pecas cubriendo la piel blanca de su nariz y mejillas. Estaba absorto en la consola portátil que tenía entre las manos, con una expresión de intensa concentración en el rostro.
—Así que ese es Davenport. Es muy joven —susurró.
—Tiene casi dieciséis, los mismos que tenías tú, ya lo sabes.
—Y pensar que vive en este agujero… Bueno, no es mucho peor que donde yo vivía.
—Ya me estoy ocupando de eso. Siente una seria pasión por el teatro que no le da más que dolores de cabeza, con el tipo de entorno en el que se mueve y la familia que ha de aguantar. Vamos a ofrecerle una beca con alojamiento en un centro de arte dramático. Es una buena cantidad de dinero, esos chistes que tiene por padres no pensarán en negarse.
A la figura de los guantes, que no era otro que Mìcheal, se le encogió el corazón durante un segundo. En su caso particular, había sido una beca para el conservatorio. Asistió durante más de un año, y no le faltaron los elogios, pero la presión resultó excesiva y lo hizo abandonar. Al final aceptó ceñirse al duro programa de entrenamiento de Faulkner, con el gimnasio y las clases de esgrima, y dejó la guitarra para la intimidad de su casa.
—¿Un actor? Vaya, un chico con talento. Y además, muy gua…
—Ya sé lo que vas a decir, Mick, y tú eras más guapo. Y lo sigues siendo.
—No niegues que disfrutarás despertándolo.
Faulkner lanzó un suspiro impaciente. No le gustaba nada el cariz que estaba adoptando la conversación.
—Hago lo que debe hacerse, mi deber.
—Un deber que ya quisiera yo para mí —comentó el joven, con voz suave.
—No lo he llevado a cabo más que cuatro veces en tres años, Mick. Y sabes que, si pudiera elegir…
—Está bien, Owen, solo bromeaba.
El extraño humor de Munro no duró mucho, su euforia acabó imponiéndose. Aquella noche era muy importante y excitante para él, representaba su primera salida durante un Día Marcado. Después de tres años juntos, Faulkner le había permitido ser su acompañante y recorrer las calles a su lado, un cargo que, hasta entonces, había ostentado Jaleesa. Jaleesa Donahue era la atractiva, eficiente y extremadamente hábil asistente de Owen, tanto en los asuntos mundanos del bufete como en los que… se salían de lo común. Para ella era mucho más que un jefe o un mentor, de eso no le cabía al joven ninguna duda. Era difícil malinterpretar las miradas que recibía de la mujer durante sus escasos encuentros, como si acariciase la idea de desplumar a ese pájaro rubio… y retorcerle el pescuezo. Ahora que también la había desbancado en la calle, el cálido afecto de la mujer debía haberse incrementado hasta límites insospechados. Bien, no era su problema. Llevaba mucho tiempo esperando unirse a la acción.
—¿Le falta mucho para madurar? ¿Será hoy? —preguntó.
—No, el cuerpo me dice que no será hoy, pero será muy pronto. No debemos quitarle los ojos de encima, los otros están tras su pista y no quiero que intenten alguna jugarreta para ponerlo fuera de mi alcance. He pasado mucho tiempo ganándome su confianza, maldita sea. Los próximos Días Marcados estaré aquí, para confirmar que lo primero que vea cuando llegue el momento sea yo. Por cierto, Mick, creo que es mejor que Jaleesa o cualquiera de los demás me acompañe cuando… tenga que despertarlo.
—Ni hablar. ¿Tres años metido en casa, Owen? Creo que ya he esperado suficiente. Estás muy equivocado si crees que vas a volver a recluirme. Me da igual que me emparejes con otro compañero, soy parte de esto.
—Jamás te dejaré salir con otro.
—Pues lo siento, tendrás que cargar conmigo. Lamento mucho que no te fíes de mis habilidades.
—En absoluto, eres bueno, rápido y diestro. El problema es que me cuesta concentrarme sabiendo que te expongo al peligro, y es un hecho que vas a quedar expuesto: en el instante en que uno de los otros ponga los ojos en ti, tu existencia saldrá a la luz. Eras una de mis pocas cartas en la manga, y hoy debí echarla sobre la mesa para que me acompañases. Tú ya sabes que es conveniente ser discretos ante el enemigo respecto al tamaño de nuestras filas, pero no es eso lo que más me preocupa. Lo peor… es que te has convertido en un objetivo. ¿Sabes lo duro que es para mí?
—¿Es mejor que me quede encerrado para siempre, aguardando y rogando para que vuelvas a casa cada amanecer? Apuesto a que los nuestros murmuraban cuando yo pasaba las veladas a salvo, balanceando la espada entre las cuatro paredes del gimnasio mientras ellos salían a enfrentarse cara a cara con los otros y a morir.
—¡Claro que no piensan eso! Solo hemos sufrido dos bajas. Somos el grupo con menos bajas, Mick. Somos los mejores, y ganaremos.
La voz de Faulkner adquirió la frialdad de un témpano, sus palabras brotaron con la rigidez de una bocanada helada. Su pareja bajó la cabeza; había herido su orgullo y lo había hecho sentirse culpable, estaba seguro. Aunque Owen no había tenido nada que ver con la muerte de sus compañeros —habían sido combates limpios—, él siempre cargaba con la responsabilidad, siempre se echaba esa gigantesca losa sobre su pecho. Era un buen Alpheh, un gran líder, los suyos nunca cuestionaban sus decisiones y lo respetaban por encima de todas las cosas. Sus reproches habían estado fuera de lugar.
—Perdona, Owen, yo…
—Solo me preocupo por ti. —El abogado lo interrumpió y acarició la enguantada mano del joven—. Mira.
Señaló a la ventana del objetivo, que se abría en aquellos momentos. Davenport se reclinó sobre el alféizar a contemplar el paisaje con expresión indefinible. Luego alzó la vista hasta donde estaban las dos figuras y la dejó fija en un punto junto a ellas. Mìcheal se puso tenso.
—Tranquilo, no puede vernos ni oírnos —observó Faulkner con calma—. Ese es uno de los dones de los Días Marcados a los que debes acostumbrarte.
—Es… extraño, nunca he entendido muy bien cómo funciona. ¿Somos invisibles?
—No entre nosotros, son las personas normales quienes no perciben nuestra presencia.
—¿Y las cámaras?
—Exactamente lo mismo, ni nos registrarán ni nos grabarán.
—Vaya… Menudos ladrones de bancos podríamos llegar a ser.
—Ese no es el propósito de nuestras habilidades.
—Ya lo sé, no hablaba en serio.
Volvió a fijarse en su joven objetivo. Los dos lo hicieron, sin romper el silencio, hasta que el eco de unos pasos les llegó desde la esquina, un sonido al que Davenport tampoco reaccionó. Dos siluetas con una gran diferencia de altura entre ellas se delinearon contra la mortecina luz de una farola superviviente, caminaron hasta la ventana y se volvieron hacia el chico sin disimulo, a sabiendas de que los ignoraría. Bajo la débil claridad, dejaron de ser una mancha oscura para los otros espías; tenían el cabello negro y llevaban uniformes de cuero muy similares a los de Faulkner y Munro, ceñidos al torso y de amplio vuelo hasta los tobillos, pero de color gris.
El abogado ahogó un juramento, aunque aquel encuentro no lo tomaba completamente por sorpresa. Desde el momento en que Jaleesa lo había llamado para decirle que uno de los Grises rondaba al chico, la posibilidad de que él hubiera vuelto había rondado sus pensamientos sin descanso. Era una cuestión de tiempo que lo hiciese. Aun así, ya echaba de menos la tregua de tres años que había disfrutado.
Mìcheal, por su parte, trató de mantener los nervios bajo control. Grises… ¿Se convertiría su primer Día Marcado también en el de su primera confrontación? Al menos no debería temer la llegada de más enemigos, porque solo a una pareja de cada facción le estaba permitido reunirse en las calles para emprender un enfrentamiento. Por tradición, los encuentros en masa tenían lugar en una única zona, lejos, en el centro. Escudriñó el callejón para estudiar a sus oponentes. El tipo alto imponía respeto; era grande, tan grande… como Faulkner. Munro frunció el ceño y se inclinó para ver mejor. Una chispa de reconocimiento brilló en sus ojos, que se abrieron a todo lo que daban de sí.
—Ho-Jun…
El nombre brotó de sus labios sin que pudiese evitarlo. Fue apenas un susurro, pero llamó la atención de los recién llegados hacia su persona. Munro no se fijó en el más bajo. Su atención se centró, indivisa, en aquel atractivo rostro oriental que escrutaba la oscuridad desde abajo, intentando adivinar la identidad de las dos sombras agazapadas en el tejado.
Faulkner lo agarró entonces por la muñeca y tiró con brusquedad para hacer que se pusiera de pie.
—Saludos, Jang —dijo el abogado—. ¿Te has cansado de vagabundear?
—¿Faulkner? —preguntó el asiático, con una voz suave y musical que no se correspondía con su tamaño—. Debí suponer que eras tú. Si no tienes intención de pelear, sal a la luz.
—Aquí estoy bien, gracias. Considera mis precauciones una justa retribución por no haberte atacado por la espalda.
—¿Y por qué no lo has hecho? ¿Qué te ocurre? ¿Tanto trabajo en el despacho te ha embotado los reflejos? Quizá deba ser yo el que tome la iniciativa.
—Ho-Jun —repitió el joven rubio, en voz más alta. Su compañero le propinó un nuevo tirón del brazo y lo cubrió a medias con su cuerpo. No sirvió de mucho, el asiático ya lo había visto. Abrió la boca y sus cejas se fruncieron.
—¿Mìcheal? ¿Eres tú?
El hombre uniformado cuyo nombre, expresado a la manera occidental, era Ho-Jun Jang, hizo ademán de trepar al muro. El tono firme de Faulkner lo detuvo.
—Quédate donde estás, Jang, o iniciarás algo que tendremos que terminar, te guste o no.
—Veo que has sacado a Mìcheal. No ha pasado a ser un miembro activo hasta ahora, ¿verdad?
—Eso no es de tu incumbencia. —Su mano le apretó tanto la muñeca que el joven hubo de ahogar un gemido.
—Solo quiero preguntar cómo est…
—Lo mejor por esta noche es que te marches —lo interrumpió el abogado.
Jang se pasó la lengua por los labios. Su expresión concentrada revelaba la tempestad de ideas contradictorias que se había levantado en su mente. Tras sopesarlo durante unos momentos, dijo:
—Elegiré marcharme, por esta noche, pero no creas que esto se quedará así. —Señaló hacia la ventana abierta—. Ni eso tampoco.
El asiático se marchó, arrastrando a su asombrado compañero consigo, tras echar un último vistazo al pedazo de sombra donde estaba Munro.
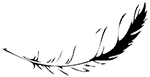
Las tentativas de Mìcheal por sacar el tema en casa chocaron de frente con la obstinación de Faulkner en cerrar la boca. El más joven no pensó en insistir. ¿Acaso tenía sentido? No habían intercambiado una palabra al respecto desde que Jang se marchara, y no iban a hacerlo ahora que había regresado. No había nada que decir; Ho-Jun era el Alpheh de los Grises, un rival, un enemigo. Alguien que podía, que debía matarlo en un Día Marcado.
Hacía tres años que no lo veía. Se había marchado a vagabundear —así lo había llamado Owen—, dejando a los Blancos y a ellos mismos el campo libre. Cualquiera lo habría tachado de error de estrategia: aquella ciudad era el mejor lugar para engrosar sus filas, sería allí donde nacerían o a donde se verían atraídos la gran mayoría de los futuros objetivos de los Alpheh. Reclutar en el resto del globo era duro. Exigía una dedicación exclusiva y estar constantemente en la carretera o en el aire, dejando que el instinto les sirviese de guía hacia los durmientes. No obstante, la maniobra no era tan absurda, como había tenido que reconocer el abogado, pues contaban con la ventaja de que apenas debían combatir. Tres años con los Grises fuera de la ecuación, dejando que las otras dos facciones se eliminasen la una a la otra… No, no era tan mal plan, en teoría. Con todo, las razones de Jang no habían sido del todo maquiavélicas. Pocos sabían que el auténtico motivo que lo había impulsado a desaparecer había sido Mìcheal.
Ahora que había vuelto, las confrontaciones se recrudecerían, empezando por el hecho de que ninguno de los dos renunciaría a hacerse con el chico Davenport. Era una mala época para exponer a su pareja, pero no había una maldita cosa que pudiese hacer. Si Faulkner lo hubiese dejado en casa, él se habría rebelado y quizá los demás habrían murmurado contra su decisión. Lo mejor era intensificar los entrenamientos y mantenerse alerta.
Una noche, el abogado se presentó a por Munro más temprano de lo habitual.
—Prepárate, será hoy. Lo presiento.
El joven obedeció sin rechistar y se enfundó su uniforme, sin entender muy bien cómo se las arreglarían los Alpheh para no asustar al chico en una pugna tan apretada. Sabía que, a medida que las filas de cada facción aumentaban, el número de candidatos que quedaban por despertar se iba reduciendo, y era más difícil hallar uno que no estuviera disputado. En el mundo lleno de rituales y tradiciones de su gente, el primer deber del líder de una facción era que los suyos confiasen en él desde el principio. Nadie pensaría en ganarse la confianza de un adepto usando la violencia. Casi nunca.
Se presentaron ante su casa a tiempo de verlo alejarse, calle arriba, del oscuro y silencioso edificio.
—¿A dónde puede ir a estas horas de la noche? Nunca lo había hecho antes —murmuró Faulkner—. Sigámoslo.
Apretaron el paso para alcanzarlo. No podría verlos a menos que ellos lo desearan, así que poco importaba que caminaran encima de él. Davenport no disfrutaba del más tranquilo de los ánimos, ni mucho menos. Volvía el rostro a todos lados, como si temiera que lo atacasen —una posibilidad nada descabellada en aquella zona—, si bien mostraba una expresión resuelta y anhelante, al mismo tiempo. Daba la impresión de que tuviese algo prohibido en perspectiva, ya fuese su primera fiesta nocturna, drogas, sexo… o todo lo anterior. Continuó caminando durante un cuarto de hora mientras el abogado se exprimía los sesos intentando deducir cuál era su destino, y si debía abordarlo sin más.
Entonces vio a Jang y a su compañero, obviamente a la caza de la misma presa, aparecer en la distancia. Según había anunciado, aquello no iba a terminar en palabras. Cualquier enfrentamiento con Faulkner se iba a convertir en una cuestión personal.
Saber que tenían a los Grises encima era una amenaza esperada. El problema, el auténtico problema, surgió cuando dejó de verlos. Tras echar un rápido y alarmado vistazo a la calle, activó su micrófono.
—¿Jaleesa? Corred al final de la calle Fairview Market, vamos a tener compañía enseguida.
Cortó la comunicación y tiró de Munro hasta la bocacalle más próxima. Si no estaba equivocado, Jang se habría alejado para enviar a otra pareja contra ellos, alguien que los retuviese en tanto él alcanzaba al objetivo; respetaría así la tradición de su gente de no agrupar más de dos parejas en una confrontación. Si se veían obligados a detenerse y enfrentarse a los Grises, el chico se pondría fuera de su alcance y caería en las garras de Jang. Conocía a su oponente y sabía que no haría daño a Mìcheal, pero había muchas técnicas para dejarlos fuera de juego sin matarlos.
No se había equivocado, dos uniformes grises asomaron por la esquina. Suerte que Faulkner había pensado en ello y tenía preparadas a dos parejas de apoyo, una para que les cubriera las espaldas y otra para seguir a Davenport. Miró por encima del hombro durante medio segundo; uno de los uniformes grises se había detenido y ejecutaba unos extraños gestos, el brazo izquierdo extendido ante sí, el derecho encogiéndose hasta su pecho, como si estuviera tirando de una cuerda invisible… Al instante se escuchó un grito ahogado. Bendita Jaleesa, ha llegado a tiempo, pensó el abogado. No se molestó en mirar atrás, tal era su confianza en la destreza de su asistente. Aún tirando de Munro, corrigió su trayectoria y reanudó la carrera en pos del objetivo, activando de nuevo su comunicador.
—¿Por dónde se han ido? ¿Goldbrook?
El parque Goldbrook no era el lugar más recomendable para que un chaval acudiese de noche. Apenas estaba iluminado, y lo mínimo que se podía esperar era que alguien le robase hasta los pantalones a un paseante incauto, o algo mucho peor. Lo maldijo entre dientes por ser tan irresponsable. Si algo le ocurría ahora, cuando aún era un humano normal y vulnerable… Aunque no era muy extenso, la arboleda espesa no dejaba ver más allá, y los arbustos abandonados a su suerte tampoco facilitaban la tarea de seguirle el rastro a nadie. Faulkner intentó recordar si había algún espacio que fuese adecuado para un encuentro. Creía que había una especie de gruta a un lado del sucio hilillo de agua que, en tiempos, había dado nombre al parque, y cerca del centro se alzaba un antiguo refugio para la lluvia. Lo mejor era dividirse. Se volvió a su compañero, la preocupación pintada en su rostro. ¿Separarse de él, aun unos pocos metros? ¿Estaba Munro preparado? Lo cierto era que necesitaba a Davenport, cuatro nuevos reclutamientos en tres años no constituían un recuento brillante. Se aferró, desesperado, a su convencimiento de que Jang no querría arriesgarse a dañarlo y se reajustó el micrófono.
—Si sigues ese camino llegarás a una gruta oculta por algunos arbustos. Tú comprobarás si está allí. —Mìcheal asintió, asombrado y satisfecho por haberle sido confiada una tarea en solitario—. Yo me dirigiré al centro, al refugio de piedra. Deja abierto el comunicador. Si no has logrado avistarlo en cinco minutos, volveré a buscarte, ¿entiendes?
Faulkner se llevó las manos al cuello y tiró de las cremalleras delantera y posterior, con lo que la parte superior de su atuendo se abrió en dos mitades iguales que quedaron colgando cinturón abajo. Sobre su espalda desnuda, las cicatrices se abultaron ligeramente, se ensancharon y se rasgaron. Unos raigones negros, sedosos y húmedos, similares a la piel de un polluelo recién nacido, brotaron de las aberturas, crecieron y se ramificaron a ambos lados de sus omóplatos, sobre sus hombros y bajo su cintura. Las finas hebras oscuras fueron expandiéndose, secándose y endureciéndose, adquiriendo poco a poco la apariencia de plumas, brillantes y hermosas como el terciopelo negro. Alas negras, enormes, perfectas… Tan amplias que apenas era posible plegarlas. Mìcheal nunca se cansaba de contemplar el proceso, que duraba unos meros segundos. Aún estaba embobado cuando su pareja las batió con fuerza y emprendió el vuelo. Sus ojos aguamarina lo siguieron en su ascenso, hasta que recordó que tenía un encargo importante en perspectiva y echó a correr.
Faulkner consiguió una buena panorámica del parque desde allá arriba, bajo la luz de la luna creciente. Echó un vistazo a donde debería estar Munro, cuya figura ya se había ocultado bajo las copas de los árboles. Perderlo de vista le produjo una punzada de ansiedad, pero no podía permitirse el lujo de prestarle atención durante los siguientes minutos. Siguió sobrevolando la arboleda y divisó un amplio círculo donde las sombras poseían un matiz menos oscuro que el resto, en cuyo centro destacaba el bulto pálido de la construcción de piedra. También distinguió, a cierta distancia, dos manchas pequeñas y muy quietas; el extraño presentimiento de que algo no marchaba bien lo abrumó de repente. Tras descender a toda prisa, comprobó que eran el Alpheh gris y su compañero, y que sus ropas abiertas delataban el uso reciente de las alas. ¿A qué estaban esperando? Su llegada alertó al más bajo de los dos, el cual adoptó la misma posición de ataque que su compañero en el callejón. Jang posó una mano tranquilizadora sobre su antebrazo.
Faulkner aterrizó con la soltura adquirida tras años de práctica. Era evidente que los Grises estaban tan sorprendidos de verlo como él lo estaba de encontrarlos allá afuera, inmóviles. No tardó mucho en hacerse una idea de sus motivos, a tenor de la clase de sonidos que salían del refugio: alguien había llegado primero para despertar a Davenport. Se llevó la mano al micrófono muy despacio, para demostrar que no iba a atacarlos, y ordenó a Munro que acudiera.
—Pensé que eras tú quien estaba ahí adentro —dijo Jang en voz baja.
—No puedo creer que ese hijo de perra de El Abyad haya vuelto a adelantárseme. —El Abyad era el Alpheh de los Blancos. Faulkner se mordió la lengua al instante de pronunciar esas palabras.
—¿«Haya vuelto»? Owen Faulkner se ha reblandecido con los años, o quizás se ha tornado lento —se burló el Gris.
—Tú tampoco has sido más afortunado, no creo que tengas autoridad moral para hacer comentarios sarcásticos.
—Tú, simplemente, no tienes autoridad moral para hablar de autoridad moral.
Antes de que el abogado replicase, Munro surgió a todo correr de entre los árboles, solo para darse de bruces con tres pares de ojos brillantes que lo estudiaron de arriba abajo. Al notar su turbación, Owen se acercó a él con actitud protectora. Protectora, y posesiva.
—¿Qué es lo que pasa? —preguntó Mìcheal, su mirada alternándose entre los Alpheh. El Gris centró su atención, por un momento, en el recién llegado. Faulkner dio por sentado que devoraba con sus ojos rasgados a su pareja y se enfureció todavía más.
—Se nos han adelantado —informó, con su voz más comedida de letrado que, aun sabiendo que tenía las de perder, aparentara una imperturbable serenidad.
—¿Abyad? —El otro asintió—. ¿No podría… no podría tratarse de una chica? A lo mejor es una simple cita y están… enrollándose.
Faulkner y su ceño fruncido se volvieron hacia su rival, el cual extendió el brazo con la palma hacia arriba, invitándolos a comprobarlo por sí mismos. Al acercarse a la estructura, Mìcheal oyó los gemidos… y eran muy reveladores. Se sentía un miserable al espiar algo tan íntimo, pero no dejaba de experimentar curiosidad; la curiosidad de una res marcada al fuego por observar cómo marcaban a sus compañeras.
El refugio para la lluvia hacía tiempo que había dejado de cumplir con su utilidad. Faltaba gran parte del techo y el agujero servía de marco a la luna creciente, que derramaba su luz tenue sobre dos figuras. De espaldas a ellos, alguien de complexión ligera y cabellos claros —Davenport— se sentaba, a horcajadas, sobre un cuerpo que quedaba a medias oculto por el suyo. Por la manera en que sus caderas subían y bajaban, por la forma en que aquellas manos se habían afianzado en ellas, por la música sensual y ligeramente torturada que brotaba de sus labios… no quedó ni la sombra de una duda de lo que estaba ocurriendo. Nadie más que un Alpheh podía estar entonces dentro de él. Dos heridas se abrían en la espalda del muchacho, junto a sus omóplatos; dos regueros oscuros y brillantes bajaban paralelos a sus costados. La semilla de los Alpheh era la esencia que despertaba aquel regalo que dormitaba en un puñado de elegidos desde su nacimiento.
Derrama sangre para extender las alas…
El resignado Faulkner se retiró, a sabiendas de que las reglas impedían la interrupción del ritual. Mìcheal continuó mirando, hipnotizado. Si hubiesen llegado antes, habría sido Owen quien depositara su propia semilla en aquel chico, o quizás Ho-Jun. En lugar de eso era El Abyad, el tercer líder al que aún no conocía, quien había ganado la carrera. Ah, las alas ya comienzan a aflorar, pensó. Siempre es doloroso la primera vez, siempre, aunque en su voz hay mucho más que dolor. Suena como si le gustase, como si no hubiese otro lugar en el mundo donde quisiera estar sino aquí, en esta ruina bajo la luna…
Observó aquellos brotes tiernos y jóvenes. Debía ser una impresión causada por la penumbra y la sangre, pero no aparentaban ser blancos en absoluto. Su compañero volvió para agarrarlo por el brazo y lo arrastró lejos de allí. Había ciertas cosas que no era apropiado husmear.
Mìcheal no llegó a notar que el hombre que estaba con Davenport se había percatado de su intromisión. Durante los escasos segundos que pasó espiando desde la entrada, unos ojos atónitos lo contemplaron sobre el hombro del chico, tan abiertos que parecían a punto de salírsele de las órbitas.

