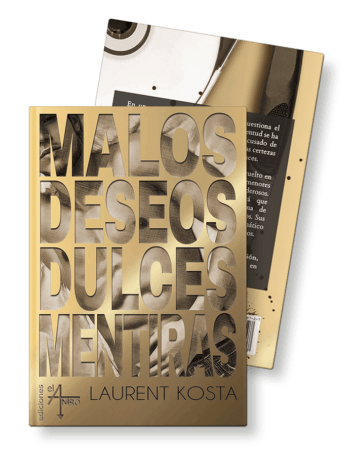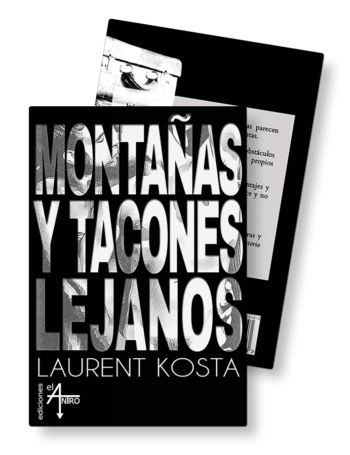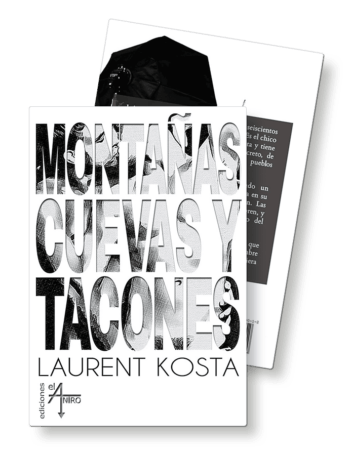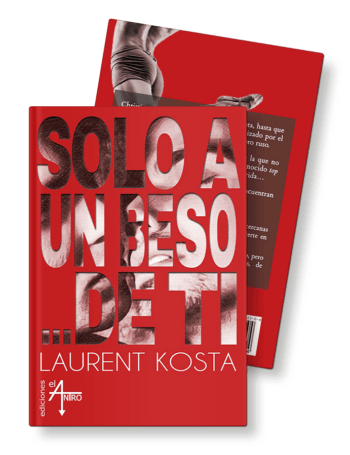Este relato es un regalo de Laurent a todos sus lectores y es posterior a la novela Lander. No lo leas antes de haber terminado ese antrito si no quieres tragarte un pedazo de spoiler.
Laurent Kosta
Dos años después
—Vaya, creo que hay que cambiar a la niña —anunció de golpe Ángel, y luego se dirigió al bebé de casi un año que llevaba en brazos, como si necesitara suavizar el comentario—. ¿Verdad que sí, guarrilla…? ¿Quién se ha hecho una cacota apestosa…? —y la voz dulce y juguetona de Ángel hizo reír a la niña al instante.
—Voy yo —se adelantó Lander, quien ya se había puesto de pie y se dirigía hacia Ángel para hacerse cargo de la pequeña. Ángel se lo esperaba. Sabía que Lander usaría la primera excusa que encontrara para escapar de la reunión social.
Beatriz estaba en Madrid unos días y, como de costumbre, había venido con María a pasar el domingo en la casa de campo que compartían los padres de la pequeña Carlota a las afueras de la ciudad. La charla desenfadada que navegaba sobre terrenos superficiales hacía ya un rato que había sumido a Lander en un silencio distante. Sabía que se estaba aburriendo.
—Parece un poco cansada, quizás habría que ir pensando en dormirla…
—Sí, buena idea… —aseguró el vasco, disimulando su satisfacción por poder librarse de la sobremesa. Mientras lo veía alejarse no pudo evitar sentir una profunda ternura, como hacía cada vez que veía a aquel hombre grande y rudo llevar en brazos a su hija con tanto amor.
—¡Deja de mirarle el culo a tu marido…! —lo interrumpió Beatriz, con su habitual falta de sutileza.
—Ese es mi culo, guapa. Deja tú de mirarle el culo a mi marido… —y la cháchara volvió a envolver a las amigas con la familiaridad acostumbrada.
—Y ¿para cuándo el segundo? —Era María quien ahora volvía a abrir el tema.
—Lo estamos pensando. Si vamos a tener otro, estaría bien que no se lleven mucho entre ellos, ¿verdad?
—¿Y no has pensado en ser tú el padre esta vez?
—Soy el padre —protestó Ángel.
—Ya sabes a qué me refiero…
—Sería un poco raro, si Beatriz es la donante…
—¿Lo harías tú, María? —preguntó Beatriz sin miramientos—. Es una intervención muy rápida y nada invasiva… —No era un tema como para una pregunta tan directa, pero ellos se conocían desde el colegio, había una comodidad instalada que hacía fácil hablar con sinceridad de cualquier cosa.
—Oh, no… Lo siento, Ángel…, creo que no podría, sería demasiado raro…
—Tranquila, tenemos a una gran ovuladora… De todas formas, aún no lo tenemos claro…
Ángel y Lander tenían a su bebé gracias a la generosidad de dos mujeres maravillosas. Su hermana había donado el óvulo, que había sido fecundado con el esperma de Lander, y la relación con Suzanne, la gestante en Nuevo México, había sido mucho más enriquecedora de lo que esperaban. Habían podido seguir el embarazo, ver las ecografías y coger en brazos a su bebé recién nacido. Aún seguían teniendo una relación muy especial con Suzanne, quien tenía a su vez dos hijos, le enviaban fotos de la niña, hablaban online de vez en cuando. Eran conscientes de que habían tenido mucha suerte, y en ocasiones pensaban que no era bueno ser ambiciosos y arriesgar su suerte a una segunda ronda.
—¿A ti no se te hace raro? —preguntó María a Beatriz.
—¿Raro? ¿por qué?
No dejaba de sorprenderle la poca vinculación que sentía su hermana con la niña, que, a fin de cuentas, técnicamente era su hija biológica. Desde aquella noche que anunció, medio borracha: «Puedes quedarte con mis óvulos, yo no pienso usarlos…», nunca había dudado. La maternidad no encajaba en la vida de Beatriz. De sus cinco hermanos era con la que tenía una relación más estrecha, y nada había cambiado. Beatriz los visitaba, veía a su sobrina con absoluta naturalidad, le traía regalos, pero no le interesaban los pormenores. Le aburrían las conversaciones sobre el día a día de la maternidad. El bebé era solo una excusa para una visita que rápidamente prefería llevar a otros terrenos que le interesaban más, y si la cogía en brazos no tardaba en cansarse de ella y se la devolvía como si fuese un paquete que había acabado en sus manos por error:
—Toma, Ángel, coge a tu hija… —Estaba claro que lo de tener niños no entraba en los planes de Beatriz, una mujer entregada de forma obsesiva a su trabajo en la empresa familiar que se expandía favorablemente por el mundo gracias a ella. Divertida, libre, inteligente, Beatriz viajaba por todo el mundo, salía cada noche hasta tarde y ni siquiera los novios le duraban demasiado tiempo. No, su hermana no sería feliz encerrada en casa criando niños. Algo que Lander, sin embargo, hacía con una naturalidad asombrosa.
Y volvían a hablar de él.
—Quién iba a imaginar que el aberzale iba a ser un padrazo… —Era otra vez Beatriz quien exponía con franqueza descarnada lo que el resto pensaba en silencio.
—No es aberzale…
—… Lo fue…
Desde la planta de arriba les llegaban sonidos velados del baño de Carlota, el chapoteo de la pequeña, la voz pausada y grave del padre que jugaba con una ranita, o cantaba una canción infantil. Y podía parecer incongruente que aquel hombre con un pasado delictivo, que había dormido en portales y bocas de metro, que había huido de la justicia y había pasado por la cárcel, pudiese ahora desprender tanta dulzura hacia su niña. Pero eso era si no lo conocías. Para Ángel no cabía duda posible, éste era el verdadero Lander, todo lo demás era la herencia de una familia que, por fortuna, cada día parecía alejarse más de sus vidas.
—Y sigue estando bueno… —Ahora era María quien pensaba en voz alta—. Dime que, al menos, le ha salido una barriguita de casado…
A lo que Ángel negaba divertido.
Un rato después, cuando Lander reapareció en el salón con el intercomunicador de la habitación del bebé, la broma entre los tres amigos seguía en el aire.
—¿Ya se ha dormido? —preguntó con sorpresa el otro padre de la niña.
—Estaba agotada…
—Cari…, ¿por qué no enciendes la chimenea?…
—No hace frío… —se extrañó el moreno.
—Bueno, pero ya sabes que en cuanto se va el sol empieza a bajar la temperatura.
Lander pareció meditarlo un instante, y luego con un «vale» escaso, se alejó de las invitadas camino al jardín trasero de la casa de piedra.
En cuanto el joven estuvo fuera de su vista, Ángel dirigió con gestos a sus compañeras hasta la planta de arriba, como si estuviesen planeando alguna travesura escolar. Entraron a la pequeña estancia que quedaba entre los dormitorios, con su ventanal y su terraza que albergaba una vista espectacular de la sierra madrileña, pero que en ese momento tenía otra vista que interesaba más a sus espectadores: Lander, que aparecía en el jardín con un hacha sobre el hombro dispuesto a cortar leña. Con su pelo rapado al estilo militar, sus vaqueros ajustados y la camiseta que dejaba a la vista sus grandes bíceps marcados, Lander empezó a colocar troncos de pie sobre una base, cortándolos con habilidad de uno o dos hachazos certeros. Desde arriba, tres pares de ojos observaban detenidamente sus movimientos.
—¡Oh, Dios mío! ¡Corta leña…! —suspiró María con los ojos abiertos como platos.
Los tres quedaron ensimismados ante la estampa tan masculina y arcaica de un hombre sexy cortando leña. El verano se acercaba, los días se hacían más largos y el sol pegaba con fuerza hasta la tarde, si bien era cierto que en la sierra la noche seguía siendo fresca. Lander, ajeno a su público, se quitó la camiseta en cuanto notó que el sudor amenazaba con humedecerla. En la planta superior de la casa dos mujeres soltaron al unísono un gritillo de excitación contenida ante la imagen inesperada de Lander con el torso desnudo. Un grito que enseguida fue apaciguado por las risas nerviosas de los tres por la reacción infantil de las chicas.
—¡Joder, no tiene un gramo de grasa! —admitían las chicas admiradas.
Y era cierto, Lander lucía el cuerpo de un deportista acostumbrado a entrenar, con pectorales inflados, abdominales dibujados, brazos que Ángel no conseguía rodear con las manos, incluso los músculos de su espalda se marcaban en con el movimiento rítmico de elevar la pesada hacha por encima de su cabeza para luego dejarla caer con fuerza sobre un nuevo tronco que quedaba partido en dos partes, que Lander luego se agachaba a recoger, dejando una vista espectacular de su culo perfecto.
—Deja de salivar, cabrón… —siguió Beatriz.
—Yo también estaría salivando si me acostara cada noche con eso…
—… Das asco, Ángel —añadió su hermana.
—Lo sé… —admitió el chico rubio con una enorme sonrisa.
—Nos vamos —anunció entonces Beatriz.
—Pero si aún no ha encendido la chimenea…
—Si sigo aquí un rato más, tendrás que invitarme a dormir… y eso sí que va a ser muy raro…
Lander llegó justo a tiempo para despedirse de las invitadas que seguían haciendo bromas con Ángel que dejaban al vasco al margen. Mientras se dirigían a su Mercedes-Benz por el camino de piedra de la entrada, seguían agitando las manos y diciéndose cosas en el último momento que no podían esperar para para más tarde.
En cuanto estuvieron a solas, Lander lo miró con malicia y le susurró al oído.
—¿Te diviertes?
—Mucho…
Lander lo empezó a arrimar contra la pared.
—Te gusta exhibirme delante de tus amigas… —Sus manos lo agarraban de la cintura, lo dejó acorralado en una esquina y su lengua invadió su boca entre gemidos suaves—. Sabes lo que te toca ahora, ¿verdad? —siguió diciendo su marido mientras rodeaba su culo con sus grandes manos—. Te mereces un castigo…
—Mmmm….
—Voy a partirte en dos como a uno de esos troncos…
—Ooh…, sííí… —gimió Ángel dejándose llevar, y entonces se corrigió—: O sea…, no, nooo… —intentando a la desesperada seguirle el juego. Pero era tarde, porque Lander ya se estaba desternillando de risa con la frente apoyada en su hombro—. Oh, no pares ahora…
—No puedo contigo…
Le encantaba saber que era el único capaz de hacer reír a aquel hombre serio y sexy que conseguía intimidar a la mayoría de las personas que lo conocían, y sabía que era una de las cosas que enamoraba a Lander de él. Pero este no era el momento, porque Ángel quería follar. La niña estaba dormida, él se subía por las paredes y quería que Lander le arrancara la ropa y lo follara ahí mismo… Lander lo miro entrecerrando los ojos, con esa sonrisa maliciosa que presagiaba pensamientos obscenos, y de golpe, como si le hubiese leído la mente, levantó al rubio y se lo subió a la cadera. Ángel rodeó su cintura con las piernas, agarrándose como un koala, y Lander se lo llevó a cuestas escaleras arriba casi sin esfuerzo, en dirección al dormitorio.
El juego sexual entre ellos era una de las cosas que habían ido mejorando con el tiempo. La complicidad que crecía entre los dos les daba la libertad para explorar sus fantasías y deseos con una confianza que ninguno de los dos había experimentado antes. Desde aquella primera vez que improvisaron una sesión de sado con utensilios de cocina, el juego se había ido perfeccionando. Ahora Lander tenía sus juguetes, bien guardados con llave en un cajón a prueba de niños, y dedicaba mucho tiempo a descubrir nuevas formas de llevar a Ángel al límite.
Lander lo dejó caer sobre la cama.
—No te muevas —ordenó. Que se pusiera autoritario era parte del juego, y Ángel había descubierto que le ponía a mil que lo hiciera—. Voy a atarte y vas a estar muy quietecito… —Lander sacó de su cajón un látigo negro y corto, que se abría en decenas de puntas como un ramo de flores, lo hizo sonar con fuerza contra su pierna y Ángel se estremeció—. Ah, ah —advirtió—, te he dicho quietecito…
Ángel obedeció, y ya tenía la respiración entrecortada y la polla a punto de estallar. Y es que solo que le contara lo que pensaba hacerle bastaba para que se excitara por completo. El vasco se quitó la camiseta y la dejó caer en el suelo, volviendo a quedar solo con sus vaqueros, como había estado mientras cortaba la leña. Luego dejó el látigo al lado de Ángel, y se colocó sobre él con una rodilla a cada lado. Comenzó a desabrocharle la camisa azul marino y a cada botón que liberaba, pasaba la punta de la lengua por la piel pálida de su chico. Al fin la camisa quedó abierta, Lander cogió el látigo y comenzó a recorrer su piel con el cuero frío desde el cuello, bajando lentamente por su pecho, su abdomen hasta llegar al bode de su pantalón. Con el mango del látigo le indicó que abriera los brazos en cruz.
—Ni se te ocurra moverte, o tendré que amordazarte.
Y Ángel gimió de placer al oírlo. Lander desabrochó su pantalón con cuidado de no rozarle apenas, bajó sus pantalones y su slip lo suficiente para liberar ligeramente su polla dura, pero sin tocarla. Volvió a recuperar el látigo para jugar, acariciando su dureza suavemente con el cuero frío, pasándolo entre sus testículos, y un poco más allá hasta apretar el mango duro de cuero contra su raja, provocando un ligero dolor, soportable y excitante. Mientras lo hacía, la boca de Lander se acercó y comenzó a rodear su glande con la punta de la lengua, y Ángel tuvo que controlarse para no mover los brazos y empujarle la cabeza para meter la polla completa en su boca, que era en lo único en que podía pensar en aquel momento delicioso.
—Te has movido —le increpó Lander alejándose.
—No, no lo he hecho…
—Ahora tendré que encadenarte… —El joven volvió a su caja de sorpresas y sacó dos pares de esposas. Usó una en cada mano para inmovilizar sus brazos sujetándolos al cabecero metálico que el mismo Lander había escogido con ese propósito. Pero no se iba a quedar contento solo con eso. Lo siguiente que sacó fue un collar de perro negro y con púas metálicas que ató a su cuello, y una cadena que dejaba fijado también su cuello al cabecero. Entonces le arrancó los pantalones de un tirón, llevándose con ellos su ropa interior y dejándolo expuesto y atado a la cama, y Ángel pensó que no podría aguantar y se correría ahí mismo. Lander no le dio tregua y comenzó a lamerle el cuerpo, desde el cuello, bajando por el pecho, rodeando sus pezones, su ombligo, y entonces, cuando se confiaba…, el látigo chocó contra su piel con su chasquido inconfundible. Ángel dejó escapar un gemido que casi llegaba a ser un grito—. Más vale que te estés callado, o tendré que amordazarte… —Y así continuó con el juego, alternando placer con ligeras dosis de dolor y dominación.
Era un juego, ni el tono de Lander era realmente violento, ni el látigo hacía mucho más que ruido, pero que lo pareciera era increíblemente excitante. Aunque era más que eso, ver el deseo en los ojos de Lander, comprobar su excitación palpitando entre los dos era sin duda la mejor parte. El único límite que le había puesto era que no le tapara los ojos, quería verlo, saber que era él quien provocaba ese deseo era aún mejor que provocar su risa, y no quería perderse un segundo de esa visión.
Lander untaba el mango del látigo, que tenía forma de pene, con lubricante. Cuando al fin metió la pieza de cuero negro por su orificio, la espalda de Ángel se curvó como un gato, la respiración al límite de su capacidad mientras notaba cómo la dureza del utensilio se abría paso en su estrechez. La boca de Lander no tardó en recompensarle, esta vez con avaricia. Su boca era grande, como todo en él, y se deslizaba con habilidad por su polla hasta el fondo, dejándole entrar hasta su garganta, una y otra vez, en ese ritmo doble entre la pieza de cuero que le penetraba y la boca que lo absorbía por completo, mientras Ángel comenzaba a hiperventilarse de tanto jadear. Qué lejos había quedado el chico perdido que había conocido en un comedor social, que no sabía cómo expresar su sexualidad, y que comenzó a descubrirla con él. Ahora era Lander quien dirigía, quien tomaba la iniciativa, y a Ángel le encantaba que lo hiciera.
De golpe se frenó. Lander, atento a algún ruido que venía de fuera, como un perro que se pone en alerta cuando descubre algún sonido sospechoso.
—¿Qué pasa?
—La niña. Se ha despertado.
Y su marido ya estaba de pie, el látigo lo había abandonado, y Lander se marchaba apresuradamente de la habitación.
—Lander, quítame las esposas… Joder, no me dejes así… —Pero ya se había ido del cuarto, y Ángel intentaba hacerse oír sin levantar la voz—. No seas capullo…, desátame….
No había nada que hacer, por el walkie le llegaban los sonidos amplificados de Lander entrando en la habitación de Carlota: el ruido de la puerta, los gemiditos de la niña que no estaba despierta del todo, los susurros cariñosos del padre, consolando a su hija, cogiéndola en brazos, meciéndola por la habitación y hablándole con dulzura. Pero Ángel se negaba a dejarse seducir por su ternura, estaba enfadado, porque quería estar en esa habitación con él, y no lo había dejado.
Cuando Lander volvió un rato después, dejando a la niña plácidamente de vuelta en su cuna, Ángel lo miraba con odio.
—¿Dónde lo habíamos dejado…? —dijo él insinuante mientras se quitaba al fin los vaqueros y quedaba completamente desnudo exhibiendo con descaro una creciente erección. Pero Ángel se esforzó por seguir enfadado.
—No, vete, ya no te quiero. Apártate de mí…
—¿Ya no me quieres? Qué pena, porque aún no había acabado contigo… —Siguió sonriente mientras se tumbaba encima del rubio y buscaba su boca.
—No, no… Déjame. No puedes largarte y dejarme atado. ¿Y si pasara algo? ¿Y si necesitaras mi ayuda…? ¿Y si te desmayaras de golpe…? ¿O si hay un incendio y soy el único que puede rescataros, pero no puedo porque estoy atado a la cama…? ¿Y si…? —Pero en ese momento Lander cortó la cháchara con un beso, su lengua y sus labios recorriendo su boca como si intentara beberse sus palabras. Sus cuerpos al fin acariciándose mutuamente, sus pollas rozándose y sus bocas disfrutando con lentitud del intercambio de fluidos, bebiéndose sin prisa. —Vale… —se rindió Ángel—, puedes follarme un poquito, pero sigo enfadado contigo…
Lander no tardó en volver a estar entregado a provocar su placer. Esta vez a su boca lo acompañaban sus dedos, esos dedos gruesos de manos grandes que lo penetraban sin tregua. Y Ángel lo sabía, no tardaría en correrse. Con el ritmo frenético con el que su boca recorría su tronco, jugaba con su glande y acariciaba sus testículos, era demasiado… Ya no sentía las manos, que se quedaban adormiladas después de llevar tanto tiempo prisioneras de las garras metálicas, pero no le importaba; el clímax se acercaba, y Ángel respiraba o jadeaba enloquecido, el cuerpo cada vez más tenso, anticipando el orgasmo que al fin le sobrevino extendiéndose por todo su cuerpo, estallando en la boca de Lander, llenándola de semen que él devoraba con ansia.
Y antes de que pudiese recuperar el aliento, Lander ya lo había liberado de los barrotes del cabecero para girarlo sobre el colchón, manipulándolo como si fuese un muñeco de trapo. Y, sin miramientos, esta vez fue su polla dura y enorme la que lo penetró en profundidad, y Ángel censuró un grito de dolor por la invasión súbita. Las manos de Lander lo sujetaban por la cadera, manteniéndola con fuerza a la altura de su pelvis, moviéndolo hacia adelante y atrás, embistiendo su erección cada vez con más ímpetu. Y ahora una de sus manos lo empujaba suavemente entre los omoplatos para que bajara su rostro hasta dejarlo apoyado sobre la cama, mientras su culo seguía levantado, rodillas abiertas, ofreciéndose abierto a sus embestidas. Una de sus manos seguía manejando sus caderas, la otra se las ingenió para agarrar las dos esposas de sus muñecas a la vez, juntando sus dos brazos a la espalda. Era una postura algo incómoda, de sumisión total, pero que permitía una penetración más suave, y que le dejaba observar el rostro de Lander, su gesto de concentración, entregado absolutamente a ese momento de placer efímero. Y no tardó en llegar. Le encantaba ver como se corría, el ceño fruncido, los ojos cerrados, la boca entreabierta, el gesto semejante al del dolor, las venas del cuello hinchadas, el cuerpo en absoluta tensión, las gotas de sudor que resbalaban por su torso. Lander soltó un gruñido profundo, como el de un oso, al tiempo que el orgasmo se extendía por su cuerpo, y, una vez más, comprobó que ese era el momento en el que estaba más guapo.
Y después del sexo, venía ese momento cariñoso en el que reían juntos, hablaban y volvían a besarse con ternura. Lander cuidaba de él, era protector, ocupándose con esmero de que todo volviera a su sitio, de borrar las huellas de la lujuria por si la niña acababa una noche más durmiendo en su cama, y pasaba con extraordinaria facilidad del sexo duro al afecto cariñoso. Entre bromas, besos y caricias, no tardaron en quedarse dormidos, enredados entre sábanas, brazos y piernas. Y no había nada que le gustara más que sentir el calor del cuerpo de Lander contra el suyo, aunque sabía que más tarde, en algún momento de la noche, él se alejaría y buscaría su espacio y que amanecerían como siempre en lados opuestos de la cama. Era perfecto.
Cuando Lander despertó, hacía rato que Ángel se había marchado a la ciudad. Carlota estaba sentada a su lado hablando en su idioma gutural de bebé con sus juguetes, metiéndoselos en la boca y dejando caer litros de babas entre las sábanas. Ángel tenía que salir de casa a las siete y media si quería llegar a las nueve a su despacho. El trayecto no era tan largo en realidad, veinte minutos por carretera, pero los atascos que se formaban por las mañanas triplicaban el tiempo de viaje. Era el precio por vivir a las afueras de la ciudad, en el campo, uno de los muchos sacrificios que había abrazado su marido por él. A cambio, era Lander quien se ocupaba de la niña por las noches, quien se levantaba cada vez a prepararle un biberón o a cambiarle el pañal, procurando no despertar a Ángel para que pudiese descansar. Y también quien se hacía cargo de ella la mayor parte del día.
La pequeña daba botes sobre la cama, saltando sobre su culete acolchado con el enorme pañal y repitiendo sin descanso los sonidos que empezaban a parecerse a palabras —«aaaajo…»—, que se mezclaban con gritos de emoción descontrolada y, la novedad de la semana, empezaba a decir algo semejante a «papá». «Pa, pa, pa, pa…», repetía, y de vez en cuando se convertía en un «paiiiiiii…». Era una niña risueña, cabezota, incluso algo bruta… muy «vasca», como solía bromear Ángel. A veces empezaba a darle cabezazos a su padre, como un juego personal, se reía y gritaba como una vikinga lanzándose a la batalla, era grandota y fuerte como su padre, con el pelo negro y los enormes ojos azules que Beatriz y Ángel compartían. Era preciosa.
Bronco entró en la habitación de golpe, con la lengua fuera y moviendo el rabo eufórico, y la niña volvió a emocionarse. «Paiii, pa-pa-pa… paiiii», decía señalando al animal.
—No, no —le corrigió Lander—«Papa pai» soy yo… A ver, dilo: «papá».
—Pa-pa-paiii… —volvió a gritar señalando al intruso peludo.
—Traidora…
Ángel y Lander tenían un pequeño pique para ver a cuál de los dos llamaba papá antes la niña, pero al parecer el perro les había ganado la partida.
Bronco comenzó su ritual de cada mañana, amagando con ladrar, pero sin hacerlo, como si supiera que no debía asustar a la pequeña, girando sobre sí mismo con entusiasmo, exigiendo su paseo matutino.
—¿Quieres ir a dar un paseo? ¿Qué te parece, Carlota? ¿Vamos a dar un paseo con Bronco…? Pero antes papá se tiene que dar una ducha…
Lander empezaba el día haciendo ejercicio en la habitación que de momento hacía de gimnasio. O eso se decía a sí mismo, pues le parecía demasiado superficial tener una habitación dedicada a que él hiciera ejercicio. Nunca se había imaginado que acabaría viviendo en una casa tan grande, con tantas habitaciones, acogedora, y en un lugar tan increíble. Pero se había ido acostumbrando a la comodidad de la vida acomodada que compartía con Ángel, mucho más acostumbrado a los excesos. Mientras entrenaba, la niña lo imitaba, moviendo los brazos y las piernas como si fuese un juego que compartía con su padre, aunque distrayéndose con cualquier otra cosa que pasaba a su alrededor. Después Lander conseguía darse una ducha corta mientras distraía a la niña con dibujos animados. Aunque no tardaba en aburrirse y exigir la presencia de su padre para hacer cosas más divertidas. Le daba su fruta de media mañana y luego salían en el cochecito todoterreno a dar un paseo con el perro, el momento favorito de los tres. Daban un largo paseo por la urbanización, se metían por caminos de tierra, recogían ramas y piñas del suelo, Bronco corría libre.
Podría haberse pasado la vida así. De hecho, se ofreció a dejar su parte del trabajo para quedarse en casa cuando nació la niña. A fin de cuentas, era Ángel quien llevaba la fundación, el que entendía todo el tema de la gestión y las cuentas, quien se reunía con los inversores y organizaba el trabajo de los voluntarios. Era increíble la capacidad que tenía para ocuparse de todo: era inteligente, organizado, sabía dirigir al resto, sabía tratar a la gente en sociedad, y conseguía llegar a casa cada noche a tiempo para preparar la cena, una de sus grandes aficiones. Lander había acabado llevando algunos de los grupos de chavales que entrenaban en la fundación, los «menas» —menores no acompañados que llegaban a las costas españolas en pateras desde Marruecos— que acogía la fundación que habían comenzado los dos juntos para darles un hogar, una preparación laboral y ayudarlos con el papeleo para poder quedarse en España, estudiar y salir adelante. Sobre el papel había sido un proyecto ambicioso; sin embargo, Ángel había conseguido ponerlo en marcha en apenas un año, y en su segundo año, ya tenían suficientes inversores como para sostenerse por sus propios medios. La fundación no podía prescindir de Ángel, y Lander se habría quedado sin problema al cuidado de su hija, pero su pareja había insistido que no lo dejara del todo, incluso que siguiera entrenando con la peña de fútbol con la que jugaba un par de veces por semana. Al final, Ángel volvía a tener razón; aunque le encantaba pasar el día con la niña, agradecía las tardes que se escapaba a la ciudad y volvía a ser el Lander que siempre había sido por unas horas.
La mañana continuó con su rutina, el almuerzo de Carlota y su siesta, momento en el que Lander aprovechaba para poner un poco de orden por la casa. Habían llegado a un entendimiento en ese aspecto también. La casa ya no estaba bajo el riguroso escrutinio organizador de Ángel, que ahora tenía otros asuntos más importantes que organizar. Ahora era cosa de Lander, que se negaba a tener una persona de limpieza y prefería ocuparse él mismo, lo que se traducía en que la ropa sucia de la niña se amontonaba encima de las sillas, los platos sucios se acumulaban en la cocina, había juguetes por toda la casa… y el rubio al fin había conseguido relajarse y que no le entraran espasmos musculares si las tazas de la alacena no estaban clasificadas por tamaños o los pantalones se mezclaban con las camisetas en el armario. Y en lugar de dejarle notas con instrucciones como había hecho en el pasado, le dejaba notas con bromas, mensajes cursis de amor o alusiones a sus salvajes encuentros sexuales que hacían reír a Lander a solas.
A las cuatro de la tarde le sorprendió el timbre de la casa. No esperaba a nadie, y viviendo tan apartados de la algarabía de la civilización, no era de esperar que alguien se dejara caer por ahí de forma casual. Pero por muy inesperado que fuese, nada lo podría haber preparado para lo que encontró al otro lado de la puerta. Lander notó como la sangre le bajaba a los pies cuando se encontró cara a cara con la madre de Ángel en el porche de entrada de su casa, y durante unos instantes no acertó a reaccionar.
—¿Vas a invitarme a pasar? —dijo la mujer, más como una exigencia que como una pregunta.
—Perdón, claro. —Lander se apartó de la puerta, invitando a entrar a su suegra, que cruzó el umbral con su porte altivo, rígido, el pelo perfectamente teñido y peinado, vistiendo unos pantalones claros y una blusa elegante, con una aparente sencillez que sin embargo destilaba clase y dinero. Lander se fijó en sus vaqueros del día anterior y su camiseta manchada de papilla de bebé, y volvió a sentirse pequeño e insignificante como le pasaba siempre con la familia de su marido—. Ángel no está…, está en Madrid trabajando…
—No importa, venía a ver a la niña.
—Está dormida…, pero no tardará en despertarse… si no le importa esperar…
—Esperaré.
La mujer pasó hacia la sala de estar contigua a la entrada y se acomodó. Lander se odió a sí mismo por estar tan nervioso y dejarse intimidar por aquella mujer. Intentó repetirse a sí mismo que no le debía nada y que no tenía nada de qué avergonzarse. Al ir a cerrar la puerta de entrada, vio el Jaguar azul petróleo aparcado al otro lado de la cancela de entrada. A unos seis metros de donde él estaba, había alguien sentado en el coche a quien no distinguía con claridad. ¿Un chofer, tal vez? Pero reconoció aquel vehículo, lo había visto antes rondando por la urbanización, estaba seguro de habérselo cruzado en alguno de sus paseos matutinos. Y aquello le dio muy mala espina. Mandó un mensaje rápidamente a Ángel: «¡¡Tu madre está aquí!!».
Se acercó a la mujer que se sentaba rígida en una silla que había movido del comedor, ignorando el sillón que era mucho más cómodo, y mirando a su alrededor con gesto crítico.
—¿Quiere un café o una taza de té?
—Un té estaría bien, gracias.
Se alegró de tener una excusa para encerrarse en la cocina, necesitaba hablar con Ángel. Y es que esta era la segunda vez en su vida que Lander veía a su suegra. La primera había sido antes de que se casaran, durante la boda del hermano de Ángel, y en la que la mujer ni siquiera lo saludó, mucho menos le dirigió la palabra. Hacía más de dos años que no sabían nada de los padres de Ángel. Los intentos de su padre para meter a Lander en la cárcel o entorpecer su relación parecían haber quedado atrás, sabían que tenían al menos a la mitad de sus hermanos de su lado, aunque aún dos de ellos los ignoraban por completo, y Nieves mantenía una relación cordial pero distante. Sin embargo, sabían que ni Álvaro ni Beatriz permitirían a su padre inmiscuirse en sus vidas. Aun así, su aparición súbita lo inquietaba, no se fiaba de ellos.
Al entrar en la cocina, comprobó que su teléfono estaba ya plagado de mensajes de Ángel, que tampoco daba crédito a la sorpresa. Lander aprovechó para llamarlo mientras esperaba a que el agua hirviera.
—¿Qué ha dicho mi madre…?
—Dice que quiere ver a la niña…
—Ah…, eso no es malo, ¿no?
—¿Y por qué no ha quedado contigo? ¿Por qué aparece sin previo aviso… justo cuando tú no estás? Esto no me gusta… Ven ahora mismo, Ángel.
—Tengo una reunión…
—¡Me da igual, coge el coche y ven aquí lo más rápido que puedas…!
—Tranquilo, puede que no sea nada malo…
—¿Estás de coña? Ha venido a pillarme… Está tramando algo, seguro…
—Vale, voy para allá. Pero escucha, Lander, si es verdad que está tramando algo, no le des motivos, ¿vale? Sé amable; sea lo que sea, lo arreglaremos…
Lander intentó calmarse, Ángel tenía razón, no debía dejar que le vencieran de antemano.
—Está bien…, tú solo ven…, ¿vale?
Preparó la taza de té en una bandejita acompañada del azucarero y una jarrita de leche, como solía hacer Ángel cuando tenían visitas, y volvió a odiarse a sí mismo por darle tanta importancia a intentar impresionar a esa mujer que solo les había mostrado desprecio. Y salió en dirección al salón para enfrentarse a la incómoda situación de darle conversación a su suegra, con la mente completamente en blanco.
Pero fue ella quien llevó la conversación, y Lander no estaba seguro si eso era bueno o malo.
—No está mal la casa… —empezó diciendo—, un poco apartada…
—Sí, puede ser…
—¿Ya habéis pensado en colegios?
No, eso aún no les había preocupado, Ángel había sacado el tema alguna vez con sus hermanas, pero Lander no había prestado atención.
—Solo tiene diez meses…
—Pero viviendo tan lejos de la ciudad, deberíais ir mirando qué opciones tenéis…
—Hay varios colegios por la zona… —dijo, por decir algo.
—¿No va a ir a la guardería?
—No, preferimos que se quede en casa…
—Curioso, siempre pensé que sería Ángel quien hiciera de mamá.
Y esa fue la primera de las muchas veces que tendría que morderse la lengua aquella tarde. Odiaba la forma en la que esa familia había menospreciado a Ángel toda su vida, que lo imaginaran débil por su feminidad, la forma en la que habían conseguido mellar su confianza una y otra vez. Pero Ángel les estaba demostrando a todos lo mucho que se habían equivocado con él, y volvió a recordarse que no tenía nada que demostrar y nada de qué avergonzarse.
—Pues… ya ve… —se limitó a decir.
Tras un largo e incómodo silencio durante el cual la señora… se dedicó a su té, Lander pensó que no pasaría nada si la niña se despertaba unos minutos antes ese día.
—Iré a ver si ya se ha despertado… —se excusó para poder escapar una vez más.
La pequeña dormía plácidamente, completamente girada en medio de la cuna, destapada y despatarrada como solía hacer, y Lander se sintió un poco mal cuando empezó a moverla suavemente haciendo un poco de ruido para ver si conseguía despertarla.
—Vamos, peque…, tienes que echarle una mano a papá… —Al fin la niña empezó a volver a la vida. Hizo amago de llorar, pero no duró mucho, enseguida empezó a animarse y a querer salir de la cama. Lander le cambió el pañal y le puso uno de los vestidos cursis de princesa que le regalaba Nieves y que solo le ponían cuando visitaban a su tía. Ellos preferían vestirla con ropa más cómoda que le permitiera gatear, jugar y explorar, sin prestar atención al género de la ropa, y cuando vio a su hija vestida como un repollo rosa llena de lacitos volvió a odiarse a sí mismo por ser tan cobarde—. Venga, Carlota, a conocer a la abuela.
La abuela recibió a la niña como si fuese una reina sentada en su trono. Lander se la pasó, y la mujer se sentó a la niña en el regazo con una sonrisa indescifrable, y comenzó a hablarle en tono infantil.
—Hola, Carlota, soy la abuela… —La niña hizo un puchero, puede que el olor a perfume o el exceso de maquillaje de la mujer la asustaran, o tal vez solo el rostro desconocido, y comenzó a llorar buscando a su «paiii». Lander volvió a coger a la niña y la sentó en el suelo con algunos juguetes donde la abuela pudiese verla, y la pequeña no tardó en recuperar el buen humor y distraerse—. Eso es que está mal acostumbrada —aseguró la abuela—, debería ir a la guardería… —Lander pensó que a lo que no estaba acostumbrada la niña era aquella desconocida, pero no dijo nada—. ¡Qué guapa! Es igual a Beatriz —afirmó entonces la mujer con gesto sonriente. A Lander le pareció curioso, pues su madre aseguraba que era igual a Lander de bebé, tal vez era que la niña les parecía bonita y por eso las dos abuelas barrían para casa—. ¡Pobre! —se lamentó entonces la abuela, y aquel «pobre» se le clavó como un puñal.
«Pobre», ¿por qué? ¿Por tener dos padres? ¿Por no tener madre? ¿Por tenerle a él de padre? Se preguntó dónde se había metido Ángel, necesitaba que llegara ya y se hiciera cargo de la situación, él ya no sabía cómo quedarse callado.
La niña tenía que merendar, pensó que podría escapar una vez más y ganar tiempo hasta que llegara Ángel. Pero esta vez la abuela lo siguió a la cocina. «¡Genial!», pensó Lander, dándose cuenta de que la cocina estaba hecha un desastre, con una pequeña torre de platos y sartenes sucias amontonadas en el lavadero. Durante la merienda los comentarios de la abuela, que permaneció a su lado como un vigilante, siguieron cayendo como dardos envenenados: «¿No le das cereales?», «¿aún no come con cuchara…?», «¿esos trozos no son demasiado grandes…?». No eran en sí los comentarios, que podían haber venido de cualquier otra persona, era la forma de preguntar que conseguía que siempre sonara a reproche.
Y entonces, nuevamente, ese suspiro apesadumbrado y ese «¡pobre!» entre dientes.
De golpe cayó en la cuenta y le empezaron a temblar las piernas. La custodia de la niña aún no estaba del todo clara, Lander estaba registrado como padre biológico, pero la adopción de Ángel seguía en trámite, pues la ley española no reconocía la gestación subrogada como vínculo filiar. La ley ni siquiera reconocía a Beatriz como madre. Y él… él era vulnerable, a fin de cuentas, era un exconvicto, seguía en libertad condicional, había matado a un hombre. Habían creído que lo tenían todo controlado, pero bastaba un cambio en la ley, bastaba alguien dispuesto a pelear por la custodia para que les quitaran a la niña. Alguien con poder, contactos, con dinero suficiente para comprar a quien hiciera falta. Alguien como los padres de Ángel. Él ya había comprobado hasta qué punto el señor Jiménez de la Rúa podía hacerles la vida imposible si quería. Un nudo le estranguló la boca del estómago, y sintió cómo las manos perdían consistencia.
Carlota empezó a dar golpes en la mesita de su trona, uno de sus manotazos golpeó ligeramente el bote de cristal que contenía el puré de frutas, Lander perdió el control y el bote cayó al suelo rompiéndose en pedazos.
—¡Joder! —soltó sin darse cuenta, y se arrepintió enseguida.
—Ya la cojo yo… —se ofreció la abuela, que con mano experta de quien ha criado a seis hijos limpió a la niña, le quitó el babero y la tomó en brazos dejando a Lander atrás para recoger el desastre. Al verla alejarse con la niña el miedo le recorrió la espalda, se sentía frágil y vulnerable. Le mandó otro mensaje a Ángel «¡¡Dónde estás!!». Necesitaba que Ángel llegara porque no sabía ya cómo controlarse, no sabía si matar a alguien o echarse al suelo a llorar.
Mientras terminaba de limpiar la cocina, escuchó el coche de Ángel que al fin cruzaba la cancela metálica y subía por el camino de piedra hacia la casa, y Lander casi se arrojó a su encuentro. Cuando abrió la puerta principal, Ángel aún estaba subiendo los escalones.
—¡Joder, menos mal que has llegado! ¡Me estoy volviendo loco!
Ángel se acercó hasta él y le dio un besito en los labios.
—Tranquilo, ya estoy aquí, y traigo refuerzos.
Y mientras Ángel entraba en la casa y saludaba a su madre con un efusivo «¡Mamá! ¿Qué haces tú por aquí? vaya sorpresa…», Lander veía como su propia madre descendía del coche y se acercaba hacia él.
Hacía un año que su madre había dejado sus andanzas por el tercer mundo como enfermera voluntaria en una ONG y se había mudado a Madrid con su nuevo marido, para estar cerca de la única familia directa que le quedaba.
—No me puedo creer que Ángel te haya enredado en esto —le dijo en euskera mientras se saludaban con un abrazo.
—Ni que yo necesitara excusas para venir a ver a mi hijo y a mi nieta…
Y entonces, ante los ojos asombrados de Lander, la atmósfera de la casa se transformó como por arte de magia. De repente todo eran sonrisas, anécdotas divertidas sobre la niña, álbumes de fotos y charla desenfadada. La tensión se había esfumado por completo y Lander notó cómo sus pulmones volvían a recuperar la capacidad para llenarse de aire. Las dos abuelas se turnaban con la pequeña, que balbuceaba feliz, y hablaban sin parar, le encontraban parecidos, virtudes. Viéndolas juntas saltaba a la vista que eran polos opuestos: Maren, la madre de Lander, llevaba el pelo completamente blanco de canas, ni una gota de maquillaje, la ropa era sencilla y desenfadada, utilitaria, y contrastaba con la elegancia escenificada de la madre de Ángel. Seguramente sería mejor no tocar ningún tema político; sin embargo, hablaban. La existencia de una nieta común era suficiente para que esas dos mujeres criadas en las antípodas ideológicas tuviesen un tema de conversación común.
—Tu hijo se apaña bastante bien con la niña… —¿La madre de Ángel había dicho algo bueno de Lander? No podía creerlo…
—A Lander siempre le gustaron los niños, creo que si fuera por él llenaría la casa de niños…
—… Hoy en día ya no es tan fácil….
—… No sé cómo te apañabas con seis, yo casi no podía con dos…
—Bueno, tenía mucha ayuda…
Y así continuaron. Ángel se las ingenió para fabricar aperitivos y canapés de la nada, hicieron fotos de las dos abuelas con la niña, y una hora más tarde se despedían de su suegra con cordialidad y familiaridad.
Mientras la otra abuela se ocupaba de la pequeña, Lander y Ángel se quedaron un rato observando al Jaguar que se alejaba por la carretera vacía.
—¿Sabes quién más estaba en el coche? —dijo Ángel con cierto secretismo.
—¿Quién?
—Mi padre.
—No jodas. Tu padre se ha quedado dos horas esperando en el coche. ¿Por qué ha hecho eso?
—Bueno, al menos ha venido hasta aquí. Tal vez, la próxima vez llegue hasta la puerta.
—Joder, no sé si quiero que venga… ¿Crees que traman algo?
—No, tranquilo, todo va a ir bien. Mi madre me ha dado quinientos euros para la niña.
—¿Por qué? ¿Cree que no tenemos pasta?
—Es su forma de ejercer de abuela… Esto es bueno, Lander. Lo están intentando.
Lander miró a su marido con cariño.
—¿Cómo lo consigues?
—¿El qué?
—Hacer que todo parezca tan fácil.
Ángel se acercó, y los dos se abrazaron al unísono, como si ya lo tuviesen ensayado.
—¿Confías en mí?
Sí, Lander confiaba en él, como no había confiado en nadie en toda su vida.
—Ciegamente.
—Entonces, créeme, todo irá bien. —Sus labios se entrelazaron también en un beso, y Lander supo que decía la verdad.