El buen criado
Pesaba. Bueno, no, quizá no pesara demasiado, pero sí, después de estar durante más de una hora con la jarra de vino en las manos, esta pesaba. Odiaba este tipo de reuniones que parecían alargarse hasta el infinito. Como si no tuviera mejores cosas que hacer que quedarse de pie, inmóvil como una lámpara de aceite. No, Mael arrugó la nariz y negó para sus adentros, la vida de una lámpara era mucho más emocionante que la suya.
Uno de los comensales alzó la copa. El esclavo puso los ojos en blanco y reprimió un bufido de hastío mientras se apresuraba a llenársela con una sonrisa automática desprovista de la más mínima intención.
«Es la octava vez que te lleno la copa, viejo calvo», pensó mientras cumplía su cometido con diligencia. Al incorporarse de nuevo, le pareció vislumbrar una sonrisa torcida en el rostro de su domine[1].
—Llena mi copa también, Ganímedes —le pidió otro de los comensales. Mael tragó saliva y obedeció, centrando su atención en el vaso que llenó con sumo cuidado. Podía sentir la mirada del patricio recorriendo su anatomía, el romano no se molestaba en disimular su libido y se relamía los labios. Mael hizo acopio de voluntad y su pulso apenas tembló cuando unos dedos acariciaron su antebrazo—. Cota…
—No —Marcus respondió de forma contundente antes de que Servilio planteara la pregunta. Era fácil hacerlo; en cada cena que compartían, incluso en cada reunión de trabajo y en multitud de encuentros casuales, Cayo Servilio planteaba siempre la misma oferta—, te lo he dicho mil veces y te lo diré mil más si es necesario: mi esclavo no está en venta.
El patricio esbozó una sonrisa capciosa y su rostro demacrado se arrugó en una mueca extraña.
—No me culpes por intentarlo, tienes a un amante de los dioses condenado a doblar tus túnicas.
—Y las dobla muy bien, gracias. Pero… dejemos a mi galo en paz y centrémonos en las cuestiones que de verdad importan —dijo su domine, y zanjó así cualquier conato de debate o discusión.
—En realidad, deberíamos preocuparnos por otros esclavos galos. Por treinta y cuatro para ser exactos. Y no amantes de los dioses, precisamente —comentó Leto.
Los comensales asintieron y las viandas pasaron a un segundo término. La mayoría de los allí reunidos estaban curtidos en guerras y política, y tenían largas carreras a sus espaldas que respaldaban sus palabras con experiencia. Sin embargo, ninguno de ellos, salvo Leto y el propio Marcus, parecía tener mucha idea sobre lo que implicaba la vida militar del castrum[2].
—Treinta y cuatro esclavos son demasiados —afirmó Marcus.
—Y no estamos hablando de esclavos de labranza —continuó Leto dándole la razón—. Hablamos de rebeldes, de guerreros que buscan la caída de Roma. Una amenaza en toda regla, y se supone que debemos mantenerlos en el campamento porque… —Miró a los comensales y alargó una mano esperando una respuesta. Al no recibirla, negó con la cabeza—. No entiendo el porqué.
—Como bien acabas de decir, querido amigo —dijo Servilio—, hablamos de treinta y cuatro asesinos; no conviene dejarlos cerca de la urbe. ¿Dónde estarán más vigilados que en el castrum? Son esclavos fuertes y valiosos. Darán un buen espectáculo en el circo.
—¿Cuándo llegará el tratante? —preguntó Marcus. Hubo un ligero murmullo entre los comensales que hizo que el legado frunciera el ceño—. ¿Servilio?
—Verás —empezó el pequeño hombre—, no tenemos una fecha exacta para la llegada del tratante. Podría ser una semana, o quizá dos meses, o tres; solo los dioses lo saben.
—¿Tres meses? —se escandalizó Leto. Marcus le hizo un gesto con la mano para que se calmara.
—Siempre puedes llevártelos de vuelta cuando regreses a Roma —replicó el edil.
Así que era eso…
Mael suspiró desde su rincón y se mordió el labio inferior. Servilio era el nuevo edil de Vorgium, puesto en persona por el nuevo propretor de la provincia. Se suponía que la estancia de sus cohortes en la ciudad no se demoraría más de unos días, el tiempo necesario para esclarecer la misteriosa muerte del anterior propretor y sobrino de César. Pero, claro, aunque sabían exactamente quiénes eran los culpables, no era tan fácil de explicar y mucho menos de demostrar. Aquellos días se convirtieron en meses, y pronto haría ya un año desde entonces. Marcus había mandado de regreso a la mayor parte de esos hombres, incluidos los oficiales, y se había quedado tan solo con un pequeño destacamento, casi simbólico, de dos centurias. Sin embargo, esos doscientos hombres parecían ser un problema para el edil.
«Un año ya», pensó Mael con una punzada de nostalgia. Un año entero desde que se despidiera de Akron.
—No voy a regresar hasta que encuentre a los asesinos de Quinto Julio —dijo Marcus con voz serena—. Hice una promesa ante los dioses y pienso cumplirla. Además —añadió en un tono más jovial—, ¿acaso las gentiles gentes de Vorgium no se sienten más seguras con nuestra presencia?
—Seguro que en Roma alguien necesita los servicios de un legado para algo más fructífero que vigilar las cosechas. Puede que incluso una esposa quiera ver a su marido.
—En la siguiente misiva le transmitiré tus inquietudes, seguro que lo agradece —respondió Marcus con desdén.
—Reconócelo, Cota —insistió el edil—. Ha pasado mucho tiempo y no tienes ni una mísera pista. Deberías abandonar y dejar de perseguir sátiros y ninfas.
—Esos… sátiros y ninfas, como tú los llamas, provocaron la muerte de veinticuatro ciudadanos romanos y trece esclavos. Y eso sin contar con el secuestro y asesinato de Quinto Julio César.
—Secuestro que sucedió ante tus narices —recordó.
—Por ese motivo encontrar a los culpables es mi responsabilidad.
No hubo respuestas ni réplicas ingeniosas. El silencio se asentó bajo la lona de la gran tienda.
—Quizá… —Leto carraspeó buscando las palabras— deberíamos concretar la manutención y el cuidado de los galos. Supongo que podríamos… ¿vigilarlos? —Miró a Marcus de reojo y esperó a que este asintiera ligeramente antes de continuar—. Podemos ocuparnos de la custodia, pero no de su mantenimiento. Todo eso correrá a cuenta del tratante y, en su defecto, de la ciudad que nos los encomienda. Así mismo —continuó—, se pagará una cantidad en concepto de servicios prestados y alquiler de hombres para una empresa civil.
—Me parece justo —reconoció Servilio—. Deberíamos discutir los detalles.
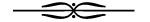
—¡Odio a ese tipo! —exclamó Mael. Derramó parte del contenido de la jarra de vino cuando la dejó de golpe sobre la mesa, pero no le dio importancia. Cogió una silla que hasta no hacía mucho había estado ocupada y, más que sentarse en ella, se dejó caer. Agarró un par de uvas de la fuente central y se echó hacia atrás poniendo los pies encima de la mesa.
Marcus asintió con una sonrisa y lo imitó. También él se reclinó sobre su asiento y colocó los pies encima de la mesa. Se había relajado, eso se notaba, la rigidez de sus hombros había desaparecido; sin embargo, seguía manteniendo ese aire marcial que lo caracterizaba, como si en cualquier momento tuviera que pasar revista a las tropas. Mael había tratado con soldados antes, aunque quizá no fuera en el contexto más apropiado, y nunca había conocido a nadie que mantuviera en cada momento esa clase de aura que hacía que todos los que estuvieran a su alrededor inclinaran la cabeza.
Él estaba acostumbrado a inclinar la cabeza. No siempre había sido así, claro que no. Aunque ahora fuera tan instintivo como respirar, hubo una época en la que él también había tenido esa aura. O puede que no, quizá todo fueran ilusiones de la infancia. No era la primera vez que sus recuerdos le jugaban una mala pasada.
Marcus contemplaba el contenido de su copa, pero se veía a leguas que su pensamiento no estaba en el brebaje carmesí que agitaba entre sus manos. Sus ojos, del color del mar, miraban sin ver, y una arruga casi imperceptible se formaba en su entrecejo. Mael llevaba el suficiente tiempo al servicio del legado para reconocer cuando su domine estaba preocupado por algo.
El galo frunció el ceño y soltó un exagerado suspiro que captó la atención del romano.
—Pensar que hubo una vez que consideré un cumplido que alguien quisiera comprarme… —Mael chasqueó la lengua y cerró los ojos—. Se me pone la piel de gallina con solo imaginarme que ese esqueleto llega a tocarme.
—Pensaba que te gustaba que te consideraran atractivo —bromeó Marcus, que parecía haber dejado de lado lo que rondaba su mente para centrarse en su esclavo.
Mael se propuso continuar la broma, pero al recordar el tacto pegajoso del edil, se encontró con que era incapaz de hacerlo. No, con ese hombre nada tenía gracia.
—Hay algo siniestro en él —murmuró y fijó la vista en las uvas que tenía en las manos. Las pepitas asomaban entre la pulpa amoratada y un líquido carmesí impregnaba sus dedos como gotas de sangre—. No sé qué es, pero es oscuro.
—Hipatia le habló de ti —explicó su domine restándole importancia—, por eso está tan interesado en el famoso Ganímedes. ¿Qué crees que le contaría?
Mael no contuvo la risa y esbozó una amplia sonrisa cargada de intenciones.
—La verdad, por supuesto. Pero si tienes curiosidad… —Cogió una uva y la mordió lentamente sin apartar la vista de él.
—No hagas eso —pidió Marcus, pero no borró la sonrisa de su rostro, parecía divertido con la actuación del esclavo.
Mael se mordió el labio inferior, sabía que no debía, pero… ¿podía tensar la cuerda un poco más? ¿Qué ganaba él con hacerlo? Nada, realmente no ganaba y tenía mucho que perder. Marcus lo había dejado bien claro desde el primer día, odiaba los catamitas[3]. Y desde el mismo momento en que se convirtió en su dueño, Mael dejó de ser uno.
Y, sin embargo, no perdía la oportunidad para intentar hacer que su amo cambiara la opinión. ¿Por qué? No lo tenía claro. Aburrimiento, suponía. Pasarse horas sujetando una jarra no era divertido. Doblar túnicas, limpiar platos… no era divertido. En cambio, ese flirteo continuo se había convertido en una especie de juego, algo entre ellos que ninguno de los dos se tomaba en serio y que les ayudaba a ambos a evadirse por un rato.
Esa ocasión no era diferente a las otras. Mael empujó los pies de Marcus e hizo que sus piernas cayeran al suelo. Después, se sentó encima de la mesa, justo en frente del romano.
—¿Aún sigues con este juego? —preguntó Marcus—. Pensaba que a estas alturas ya te habrías dado por vencido.
Su sonrisa seguía inmutable, pero había algo en su forma de mirar y en la inflexión de sus palabras que le hacía pensar que no era tan inmune a sus encantos como quería hacerle creer.
—No abandonaré hasta que el juego termine —susurró Mael.
—El juego terminará cuando me enfade y te mande azotar —le advirtió el legado.
—O cuando seas capaz de ser sincero contigo mismo y tomes aquello que sabes que deseas.
Mael alargó una mano y la apoyó en el pecho acorazado de su señor, sobre los caballos rampantes que adornaban su lorica[4]. Marcus lo dejó continuar y, mientras tanto, sus ojos permanecían fijos en él y brillaban más que nunca, y que Taranis le llevara si no había deseo en esa mirada.
Mael bajó la vista, más nervioso de lo que habría creído, y siguió el recorrido con la mano hacia abajo, hacia el abdomen. Se incorporó para permitir que sus dedos siguieran el camino descendente. Su rostro estaba cerca del de Marcus, si se acercaba media pulgada más podría notar la calidez de su aliento. Las manos continuaron lo iniciado. Contuvo la respiración cuando se perdieron bajo las tablillas de cuero de la armadura y rozaron la túnica que había debajo. Entreabrió los ojos y se fijó en los labios de Marcus, que se movían lentamente en un jadeo.
—Mael… —lo llamó en un susurro.
—¿Sí? —preguntó él con voz queda.
—Si mueves esa mano, te la cortaré —lo reprendió con sequedad.
Mael detuvo su mano y subió de nuevo la vista, para dejarla caer. Arrugó la nariz y se apartó del legado.
—Aguafiestas —protestó.
—¡Mírate! —se burló Marcus con una sonora risotada—. Necesitas una ducha fría.
El galo esbozó una mueca de desdén, aunque el comentario del patricio no estaba falto de razón. Al ver su expresión azorada, el legado prorrumpió en nuevas carcajadas.
—Sí, sí, ríete —gruñó Mael—. Pero me ha parecido apreciar formas duras bajo la armadura. Creo que no soy el único que necesita una sesión en el frigidarium[5].
—Imaginaciones tuyas —contestó y agitó la cabeza con énfasis mientras lo despedía con la mano—. Anda, termina de recoger todo esto y vete a dormir, mañana tienes entrenamiento.
—¿Más entrenamiento? —protestó el galo con un bufido—. Prefieres a los chicos fuertes con los músculos bien marcados, ¿eh?
—Prefiero a los chicos que puedan coger una espada y luchar, y no a los que se esconden detrás de una puerta cerrada —replicó Marcus.
—¡Au! Eso ha dolido. —Mael se llevó una mano al pecho con una expresión de sufrimiento exagerada—. ¿Sabes? Más de uno se cuestionaría eso de que me enseñaras a luchar.
—Necesito que todos los hombres sepan usar una espada en caso de que nos ataquen —explicó por enésima vez.
—Ya, pero… ¿te acuerdas de que soy galo? ¿Un esclavo galo? ¿No te da miedo que vaya con el otro bando?
Marcus lo miró fijamente y entrecerró los ojos.
—No son los galos los que me preocupan. Sin embargo…
No hablaban mucho de eso. Marcus había considerado útil hacerse con la propiedad de Mael a cambio de que este le proporcionara información sobre los otros enemigos, aquellos de los que nadie hablaba, pero que estaban presentes en cada decisión que se tomaba en el castrum. Sin embargo, sus recuerdos se habían empañado con el paso del tiempo. Palabras perdidas, imágenes fugaces… Mael había intentado con todas sus fuerzas atrapar esos días pasados, sacarlos de las nieblas del olvido, pero apenas había rescatado un par de cosas y casi ninguna útil.
Le llevó casi una semana darse cuenta de que no había nada más que pudiera decir o hacer, pero a veces creía que su domine aún no era consciente de ello.
Hasta donde él sabía, los hermanos habían desaparecido y el pueblo alegre no eran más que supersticiones de viejas.
Marcus se apoyó sobre el respaldo de su silla y echó la cabeza hacia atrás.
—¿Y si tiene razón? —preguntó. Mael estaba recogiendo los vasos, pero alzó la cabeza extrañado y lo miró sin comprender—. Llevamos casi un año ya trabajando en ello y lo único que tengo es la palabra de un esclavo y el cuerpo desangrado de Quinto. Quizá Servilio tenga razón; tal vez sea el momento de…
—Tú también deberías irte a dormir —lo interrumpió Mael—, pareces cansado.
—La verdad es que lo estoy —admitió y se frotó los ojos—. Estas cenas me agotan. Servilio está deseando echarme de aquí, creo que si no lo intenta con más ahínco es porque todavía aspira a quedarse contigo.
—¡Deja de recordarme esas cosas! —exclamó el galo fingiendo un escalofrío—. Te lo he dicho, me pone la piel de gallina. Ese tipo es siniestro. Y no es por el sexo, eso es lo de menos. Vale, no —se corrigió al ver la expresión de su domine—, ya me ha quedado claro que para ti no es lo de menos.
—A veces parece que lo echas de menos…
¿Lo echaba de menos? No y sí. No echaba de menos el trabajo, pero sí a sus amigos y todo lo que tenía en su vida anterior. Ahora no tenía nada. Marcus se había convertido en toda su vida. Su único amigo. El único que sabía cómo era en realidad.
Tras su encuentro en la mazmorra, el legado había sido muy claro y directo: «No quiero mentiras». Y por mentira se refería a comportarse de cualquier otra forma que no fuera él mismo. Mael se mostraba sumiso y obediente delante de otros, pero Marcus le daba permiso para que se comportara como quisiera y hablara con libertad cuando estaban a solas.
Sin embargo, aunque la relación era buena, no era Dafnis o Hierón o Akron. No era un amigo, un hermano, que había pasado por lo mismo que él. No, Marcus podía ser amable, pero no dejaba de ser su domine y él no era más que un esclavo.
«A veces parece que lo echas de menos…».
Mael no respondió.
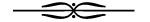
Los bárbaros se apelotonaban en un espacio ínfimo donde la salubridad no existía. En dos pequeñas carretas se amontonaban los treinta y cuatro cuerpos. Treinta y cuatro almas condenadas a morir ante los espectadores de Roma, bajo los aplausos y los vítores de una muchedumbre enloquecida por la sangre. Pero para cumplir con el destino que se les había encomendado, debían llegar todos vivos al final del camino.
Marcus ignoró las miradas furibundas que le dedicaban los galos y frunció el ceño al ver las condiciones en las que estaban. Apestaban.
—Un par de días más bajo el amable clima de Vorgium y empezarán a aparecer las enfermedades. En un par de semanas, no quedará nadie vivo —sentenció con un gesto de desagrado.
—Esto es una faena —asintió Leto apresurándose a seguir el paso del legado mientras disimulaba el gesto de cubrirse la nariz con la tela de su capa—. Servilio nos ha jodido bien. Mete un montón de galos salvajes en el campamento y pretende que cuidemos de ellos y que lleguen vivos a Roma. Al menos podía haberlos lavado antes de traerlos. Como si no tuviéramos nada mejor que hacer que cuidar de sus esclavos.
—Algo me dice que el tratante se retrasará más de lo que nuestro querido edil nos ha dicho.
—¡Claro que se retrasará! —protestó Leto—. ¿Acaso crees que pretende venir? Esto no es más que una maniobra del cabrón esquelético. Quiere que os marchéis. Joder, solo espero que tarde mucho en conseguirlo; mi vida será una mierda cuando me quede en el culo del mundo a merced de ese capullo.
Marcus esbozó una sonrisa torcida. Leto era un gran amante de la tragedia y todo adquiría tintes épicos cuando lo narraba él. Una vez le preguntó cómo era que un chico de ciudad había acabado en una civitas[6] en construcción como Vorgium. El por aquel entonces subtribuno había balbuceado algunas incoherencias y, tras algunas copas de vino, acabó reconociendo que se había metido bajo la túnica equivocada.
La tragedia de la casa de baños había supuesto un repentino ascenso, pero Leto no era de esos que ansiaban poder y ni siquiera parecía albergar intención de regresar a Roma. De hecho, parecía que tenía cierta alergia a todo lo que implicara responsabilidad, así que se había tomado la llegada del legado y su decisión de establecer sus cohortes en el castrum como una oportunidad única de disfrutar la vida fácil. Algo así como unas vacaciones.
Marcus era consciente de ello, pero agradecía la poca oposición de la milicia local y había llegado a establecer una relación de amistad con el tribuno, amistad que se había visto fortalecida tras la necesidad de formar un frente común ante la aparición del nuevo edil.
Desde que el político había llegado, todo se había reducido a una sucesión de encuentros que se resumían en una cosa: el destacamento de Marcus debía abandonar la Galia y volver a Roma.
—Mi madre se lo habrá follado para hacerme volver —bromeó Marcus sin un ápice de humor.
—Por lo menos no ha sido tu esposa —comentó Leto mientras caminaba a su lado.
—Oh, no, Silvina prefiere a los esclavos de piel oscura y miembros como un puño.
—Porque sé que estás bromeando —dijo su amigo—. Uno ya no sabe a qué atenerse cuando dices algo, siempre tienes ese tono serio y… marcial. —El tribuno se encogió de hombros y suspiró teatralmente—. ¿Existe un civil bajo el soldado?
—No tengo ni idea —reconoció.
Y lo triste es que era cierto. Siempre había sido un soldado, creciendo a la sombra de la fama de su padre, heredando su cognomen[7] y su título, siempre obligado a demostrar que en verdad lo merecía. Quizá por eso era tan renuente a dejar la investigación, quizá por eso no quería volver a Roma. Si lo hacía, todos descubrirían la verdad; él no era como su padre.
—Lo que me pregunto una y otra vez es por qué una escoria venenosa como Servilio te la tiene jurada —preguntó Leto.
—Eso me gustaría saber —murmuró—. Cualquier otro estaría encantado con que dos centurias más defendieran su población en un territorio tan hostil. Pero él no, él solo viene, se come mis viandas, se bebe mi vino, insulta mi trabajo y me sugiere, por mi bien, eso sí, que regrese a Roma. Y, además, me suelta un regalo envenenado como treinta y cuatro galos belicosos y famélicos. —Extendió la mano y señaló con ella las dos carretas—. Tenemos que construir un fortín para recluirlos —suspiró—. Y eso implica hacer que mis hombres trabajen en eso cuando deberían estar haciendo otras cosas.
—A tus hombres les vendrá bien un poco de trabajo físico —comentó el tribuno.
Marcus chasqueó la lengua irritado y negó con la cabeza.
—No sé qué demonios quiere ese gilipollas de mí y eso me molesta mucho —dijo ignorando el comentario de su compañero.
—Bueno, tú sabes una cosa que él quiere —recordó Leto. Marcus lo miró sin comprender—. Es evidente que está interesado en tu galo. Quizá podrías… prestárselo. El chico podría averiguar lo que tiene contra ti o, como mínimo, apaciguar sus ansias de verte desaparecer.
—Mael ya no es un catamita —negó—. Ahora es mi esclavo, mío, ¿comprendes? Y llámame egoísta, pero no me gusta prestar mis cosas.
—Oh, ¿eso significa que ya hace algo más que limpiar tu armadura y servir la cena? —Leto enarcó una ceja con escepticismo.
—También se ocupa de mi caballo —respondió Marcus con una sonrisa torcida—. No he tenido sexo con él, si es lo que intentas preguntarme con tanta sutileza.
—¿Por qué no? —Leto no parecía comprenderle—. Llevas un año con él y ni siquiera lo has tocado. ¿Por qué te quedaste con el catamita entonces?
—Me lo quedé porque es el único que entiende a qué nos enfrentamos y que sabe cómo detenerlos —respondió por enésima vez, acompañando sus palabras con un suspiro de hastío. No era la primera vez que mantenían esa conversación. No acababa de entender por qué Leto parecía darles tanta importancia a esas cosas. ¿Qué narices le importaba si se acostaba o no con su esclavo?
Antes de su llegada, Leto había sido uno de los oficiales que se ocupaban de la pequeña guarnición que protegía Vorgium. Sabía a ciencia cierta que había acudido a la casa de baños de Tito Pulvio en más de una ocasión y que los dioses lo habían protegido de acudir la noche de la tormenta.
El tribuno era mayor que él, pero su carácter extrovertido y afable lo hacía parecer más joven de lo que realmente era. Delgado, casi desgarbado, de cabello claro y rostro lampiño, su lenguaje corporal distaba mucho del aire marcial al que estaba acostumbrado y que se presuponía en un soldado. Sin embargo y aunque apenas llevaban un año trabajando juntos, sabía que echaría de menos esa camaradería cuando regresara a Roma. Una camaradería que a veces lo sacaba de quicio. Esa tenía pinta de convertirse en una de esas veces.
—Eso lo entiendo —continuó Leto sin percatarse de que empezaba a caminar en terreno peligroso—, pero no sé qué tiene que ver con limpiar armaduras o alimentar a tu caballo. No tiene nada que ver, ¿verdad? Pues lo mismo con follártelo, eso no lo va a hacer menos capaz. Y si no te lo quieres follar tú, ¿por qué no se lo prestas a Servilio? A lo mejor si folla un poco se le quitan las ganas de jodernos a nosotros.
Marcus soltó una carcajada seca.
—Eso ha sido divertido —admitió—. Pero no, no quiero tratar a Mael así. Me cae bien y, aunque te parezca extraño, lo respeto. No voy a utilizarlo de esa forma.
—¿De qué forma dices? —inquirió Leto sin comprender—. Tú mismo lo has dicho: era un catamita. Se lo han follado de todas las formas posibles, ¿crees que le preocupará demasiado tirarse a ese manojo de huesos desagradable? Seguro que ha tenido clientes peores.
—Basta ya, Leto. ¿Desde cuándo te preocupa tanto lo que haga con mi esclavo?
—Yo solo te digo que a lo mejor no es suficiente con comida y vino para satisfacer a Servilio.
—Ya…, pero tampoco creo que prestarle a Mael solucione algo —dijo, tras una pausa—. Lo mejor será seguir con lo que estábamos y redoblar nuestros esfuerzos en encontrar más pistas.
—Lo que sería mucho más fácil si tus hombres no tuvieran que construir un fortín y ocuparse de la vigilancia de los bárbaros —recordó su amigo volviendo al tema inicial.
—Sí —reconoció Marcus con un suspiro—. Así sería todo mucho más fácil.
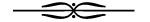
—¡Esa guardia! —le gritó Belio justo antes de propinar un fuerte golpe de espada contra su escudo. Mael apenas tuvo tiempo de reaccionar y contrajo los músculos, preparado para absorber el impacto—. ¡Mantenla alta! —gritó de nuevo el veterano centurión—. ¡Las piernas! —A Mael apenas le daba tiempo para reaccionar ante la arrolladora avalancha de golpes que le estaba cayendo—. ¡Así no vas a conseguir nada! ¡Tienes que aprovechar el contragolpe para atacarme!
—Eso es… —Mael jadeó y alzó el escudo justo a tiempo para frenar un nuevo ataque—. ¡Eso es lo que estoy intentando!
Entonces lo vio claro, un pequeño agujero en la cadena de ataques continuos. El cuerpo del galo se movió con presteza y atacó sin dilación. Pero Belio se lo esperaba. Mael supo que era una trampa un segundo demasiado tarde, cuando su maestro sonrió. Un instante después, chocaba con la espalda en el suelo y un gladius[8] de madera amenazaba su garganta.
—Buen intento —dijo Belio, soltó una carcajada y le tendió una mano para ayudarlo a levantarse—. No está nada mal para alguien que hasta hace unos meses solo sabía mover el culo.
Mael esbozó una mueca torcida, pero aceptó la mano que le tendían.
—Era una trampa —dijo—, abriste tu ataque para hacerme atacar a mí y que así descuidara mi defensa. Pero si hubiera sido más rápido, podría haberte costado caro.
—¡Claro! —admitió Belio—. Pero ha salido bien, ¿no?
—Te ha salido bien porque soy yo.
—¡Por supuesto! Con un legionario de verdad ni se me habría ocurrido intentarlo —rio—. Pero no pongas esa cara, nadie nace aprendido y tú aprendes rápido. Pronto estarás listo para dar un espectáculo en… un pueblucho de mala muerte —rio de nuevo—. ¡Anima esa cara, pelirrojo!
Mael sacudió la cabeza y se limpió de barro las posaderas. Con cada entrenamiento más se reforzaba la impresión de que no estaba hecho para luchar, y eso lo enfurecía hasta cotas insospechadas. Cada vez que sus huesos tocaban el suelo lo embargaba una ola de frustración y decepción, mucha decepción.
Cuando era un crío, soñaba con ser un guerrero. No un guerrero cualquiera, no, él iba a ser el mejor guerrero que había pisado la Galia. La sola mención de su nombre sembraría el terror entre los romanos, que huirían despavoridos o morirían a su paso.
Por desgracia su tía le tenía reservado un destino muy diferente. Uno que tenía poco que ver con lo que soñaba. A pesar de eso, Mael había llegado a creer que si no era el mejor de los luchadores, era, sencillamente, porque nunca se había puesto a ello.
Por eso la primera vez que cogió una espada sintió una emoción extraña, como si el sueño infantil estuviera a punto de cumplirse. Esa emoción duró apenas unos instantes, el tiempo que se tomó la realidad en ponerlo en su sitio justo antes de morder el polvo por primera vez. Y desde entonces lo había mordido cada día.
No importaba para nada todo lo que sucediera en sus sueños infantiles, nunca sería un gran guerrero y cada día tenía que enfrentarse a la idea de que, como mucho, llegaría a ser uno del montón, y eso lo mortificaba.
«Ya no eres un crío para seguir con eso. Ya ni siquiera te importa», se dijo, intentando animarse. Pero sí importaba. Por mucho que le doliera reconocerlo, por mucho que le sorprendiera descubrir que todavía quedaba un hálito de lucha en él, importaba, claro que sí.
—Acabarás haciéndolo bien —lo consoló Belio. Su cara debía ser todo un poema si el enorme legionario consideraba necesario consolarlo—. Incluso los reclutas más jóvenes llevan años practicando y dedican horas enteras a ello. Mientras no entremos en combate, practicar es todo lo que deben hacer. Eso, perseguir faunos y limpiar letrinas —dijo con una nueva carcajada—. No puedes esperar milagros con solo dos horas de práctica al día. Cota debería decidir si quiere que aprendas a pelear o si prefiere que sigas limpiando su túnica.
—No sé lo que el domine quiere de mí —confesó Mael—. Yo solo hago lo que me ordena.
—Como todos en este campamento, aunque no tengamos ni idea de qué estamos haciendo —admitió. Pareció que iba a añadir algo más, pero se quedó sin palabras.
Mael siguió con la mirada lo que había captado la atención del instructor. Era un muchacho, más joven que él, de complexión menuda y unos enormes ojos azules que se veían en la distancia. Apenas habían intercambiado un par de palabras en el tiempo que llevaba en el campamento, pero Mael lo conocía, era un esclavo, como él, pero al parecer tenía conocimientos de medicina y ejercía de ayudante del médico del campamento. Belio apoyó su mano nudosa en el hombro y le dio un ligero apretón sin molestarse en mirarlo siquiera.
—Por hoy es suficiente —dijo y, sin añadir nada más, fue detrás del muchacho.
Mael parpadeó sorprendido.
—Me acaban de plantar por un crío enclenque —dijo para sí, sintiendo una punzada de envidia—. Oh, bien, al menos hay alguien que folla.
Recogió la espada y el escudo del suelo y los llevó con los otros que se acumulaban en un lateral del prado. El esclavo que se ocupaba de recogerlos no se molestó en dedicarle una palabra. Mael no le dio importancia. Al poco tiempo de llegar al campamento había intentado entablar conversación con los otros esclavos. Sabía que nunca podrían ser como sus compañeros en la casa de baños, pero estaría bien relacionarse con la gente y tener a alguien en quien confiar. Sin embargo, por algún motivo que todavía no había descifrado, los esclavos del campamento no le dirigían la palabra. Al principio se había molestado, pero a esas alturas ya tenía más que asumido que no iban a cambiar.
—¿Ahora eres un gladiador? —preguntó una voz conocida.
Mael se giró, sorprendido, ¿sus oídos lo engañaban? Si sus oídos lo engañaban también lo hacían sus ojos. Los mismos rizos de color platino, los mismos ojos grises…
—¡Dafnis! —exclamó y abrazó a su sonriente compañero.
—Galo presumido —respondió este devolviéndole el abrazo con la misma intensidad—. Me alegra verte. ¡Tu pelo! —gimió sujetando entre los dedos unos mechones de su cabello cobrizo.
—A mi domine no le gustan las melenas —dijo Mael, encogiéndose de hombros—. Cualquier día de estos decidirá que lo tengo demasiado largo y me rapará como a los legionarios. Pero… —Parpadeó sorprendido, incapaz de borrar la sonrisa tonta que se había dibujado en su rostro—. ¡Dafnis! ¡Eres tú! ¿Qué haces por aquí? ¿Qué es de tu vida? ¿Cómo están los otros?
Dafnis se rio ante el aluvión de preguntas. Cogió la pequeña placa de hierro que colgaba del cuello de Mael y leyó en voz alta, con alguna dificultad, lo que allí estaba escrito.
—«Pro-propiedad de Ma-arcus Auruncu… Aurunculeyo Cota». ¿Tu nuevo amo?
Mael asintió con la cabeza.
—¿Y eso? ¿Estás aprendiendo a leer?
—Sí —dijo con alegría—, no se me da mal, ¿verdad?
—No —admitió—, nada mal. ¿Y tú? ¿No llevas una placa con el nombre de tu domina? ¿Te deja salir de la casa sin perro guardián?
—Ya no necesito placas —dijo Dafnis acentuando su sonrisa—. Al parecer, la deuda de mi madre había sido saldada, así que ya no soy esclavo. Sigo trabajando para la señora Hipatia, pero es diferente. Todo es diferente. Ahora soy libre.
—Eso es… ¡fantástico! —exclamó sorprendido y feliz por la noticia—. ¿Sigues ocupándote de los clientes?
—Alguna vez —admitió el joven—, pero no, no es mi trabajo principal. Me ocupo de la instrucción de los nuevos, de las reservas, de revisar que no falte nada… Hago más o menos lo que hacía Ptolomeo antes de…
Mael asintió con la cabeza. El viejo secretario había muerto la noche de la tormenta. Había sido una de las víctimas de los hermanos. Claro que su muerte no había movilizado ejércitos y ningún monumento fúnebre honraba su memoria.
Contempló a su amigo casi como si lo viera por primera vez. Parecía el mismo, los mismos bucles casi blancos, el mismo cuerpo casi infantil, el mismo gesto risueño y amable… Sin embargo, había algo diferente. El brillo de sus ojos era diferente, la caída de sus hombros, la forma en la que alzaba la cabeza como si pretendiera ser más alto que él, como si quisiera marcar la distancia. ¿Era la libertad o solo el paso del tiempo y la distancia?
—¿Cómo están los otros? —preguntó de nuevo.
—Bien, bien, en realidad apenas ha cambiado nada. Hierón sigue como siempre, aunque ahora… ahora que se ha diversificado la clientela, creo que disfruta más con el trabajo. Le diré que has preguntado por él, se alegrará de saber que estás bien. Porque… estás bien, ¿verdad? Ese Cota te trata bien.
Mael asintió con la cabeza.
—Sí, solo es… aburrido, supongo. No, Marcus no, él no es aburrido. Es el trabajo lo que es aburrido —se explicó—. La mayor parte del día estoy parado como un mueble a la espera de que me den alguna orden.
—¿Y…? Me da miedo preguntar… —Dafnis esbozó una mueca—. ¿Sexo?
—Nada de sexo —repuso Mael—. Llevo más de un año sin acostarme con nadie. Creo que ya no me acuerdo de cómo se hace —bromeó con una risita.
—Tu domine no…
—No —admitió—. Marcus no me ha tocado. Todavía. Pero estoy convencido de que no tardará mucho —añadió con seguridad—. Es divertido tensar la cuerda, a estas alturas contaba con que ya hubiera caído, pero… Supongo que la edad pasa factura. Ya no soy tan bueno como antes.
—¿Perdona? —Dafnis parecía entre sorprendido y horrorizado, Mael se rio al ver su expresión—. ¿Me estás diciendo que estás intentando seducir a tu amo? ¡Estás loco! ¿En qué piensas? No, yo te lo digo, no piensas en nada. ¿Todavía crees que estás en la casa de baños?
—¡No exageres! Solo… es divertido —repitió y se encogió de hombros—. Marcus me cae bien y es… es muy atractivo, lo confieso. Creo que, si dejara de ser tan romano por unos instantes, ambos lo pasaríamos en grande. Pero… por algún motivo se resiste —suspiró, y al recordar de nuevo el brillo de la mirada de su domine, por primera vez lo asaltó la duda. ¿Y si se equivocaba? ¿Y si estaba haciendo el ridículo y Marcus solo lo consentía porque le parecía divertido?
—Sabes que hay hombres a los que no les gusta estar con otros hombres, ¿verdad? He conocido a algunos que sienten verdadera repulsión a que alguno de nosotros los toque —prosiguió su amigo.
—Ya conozco a muchos de esos hombres —replicó Mael—, me paso el día rodeado de legionarios. La mayor parte me desprecia y los cuatro restantes sienten lástima. ¿Crees que si creyera que Marcus es de esos no habría dejado el juego ante la primera señal? No, llevo muchos años en esto, no me equivoco —afirmó con rotundidad—. Él se siente atraído por mí.
—¿Y tú? ¿Estás enamorado o algo así? —preguntó Dafnis—. Porque si no es así, no entiendo por qué te arriesgas tanto. Los legionarios no son conocidos por su delicadeza, acabarán arrancándote la piel a tiras.
—No es nada de eso. —¿Enamorado? No, no hacía falta añadir drama a un simple juego. Si había algo que había aprendido de su oficio en todos esos años era que el sexo y el amor no tenían nada que ver—. ¿Cuándo fue tu última vez?
—¿La mía? —Dafnis titubeó un momento y pareció meditar la respuesta—. Hace tres días. Uno de los antiguos clientes preguntó por mí e Hipatia me pidió que hiciera el trabajo. Ahora soy más caro —dijo con tono altanero, acompañando sus palabras con una risa clara—, pero a pesar de eso pagó por mí. ¿A qué viene esa pregunta? ¿Cuál fue la tuya?
—Fue Akron.
Dafnis enmudeció y se puso lívido.
—¿Akron? ¿Tú y Akron? —Su tono de voz era cortante.
—Pulvio lo usó para castigarme a mí y castigarlo a él. Mi última vez fue cuando Pulvio me castigó después de que Oz intentara comprarme. Es algo que tengo aquí dentro. —Se llevó un dedo a la sien—. Intento pensar que no siempre fue malo, que incluso hubo momentos en los que disfruté, pero… Recuerdo el dolor, la sensación de asfixia cuando metieron las manos en mi boca, y el olor a carne quemada y… Recuerdo una extraña sensación de euforia. E intento recordar por qué me sentía así. Sé que era por Oz, por orgullo, supongo. Pero ahora todo eso me parece vacío, solo quedan cosas malas.
«Quiero sentirlo de nuevo, ese… orgullo», pensó, pero no dijo nada. Vio la expresión en la cara de su amigo y supo que no lo comprendería. ¿Cómo hacerlo si ni él mismo podía?
—¿Y crees que si te acuestas con tu amo recordarás las cosas buenas? —preguntó Dafnis enarcando una ceja con curiosidad.
—No, yo no pienso tanto —dijo con una carcajada y lo abrazó de nuevo. Era lo mejor. No pensar. No sentir—. Te he echado de menos —confesó—. Ahora no presumas, ¿eh? Aprovechas cualquier oportunidad para ponerte gallito.
—¡Mira quién habla! ¡El preferido de los dioses! —exclamó Dafnis riendo a su vez. Pero después de un rato ambos enmudecieron. Quizá quedaban demasiadas cosas por decir, sentimientos a los que no merecía la pena poner voz. Miedos, reproches…—. ¿Sabes algo de Akron?
—No —reconoció y tragó saliva, procuraba no pensar mucho en ello—. Siguen buscándolo, pero no creo que lo encuentren. Quinto Julio apareció muerto, y supongo que, de alguna forma, fue cosa suya, pero tampoco puedo asegurarlo. Ha pasado un año y no hay ni rastro de él o de Seth o de Oz. Nadie sabe nada. Marcus se pone como loco si alguien saca el tema, pero yo me alegro. Sé que Akron está vivo y creo que está bien, eso es suficiente para mí.
Dafnis asintió, parecía estar de acuerdo con él.
—¿Sabes? Siempre creí que entre vosotros había algo.
—¿Algo? ¿Como qué? —preguntó Mael sin comprender.
—No sé —admitió el joven—. Vuestros secretitos… Llegué a creer que estabas enamorado.
—¿Y qué si lo estaba? Eso no cambia nada. —«Mi gran secreto…».
—No sé. —Ante su confesión, Dafnis pareció más confuso aún—. Se marchó sin dar señales de vida. Se marchó con Seth sin preocuparse por nosotros. Si estabas enamorado, ¿eso no te pone más furioso aún?
—¿Cuál era su alternativa? ¿Quedarse conmigo en la casa de baños? No —negó Mael—. Hizo lo que debía.
No era la primera vez que pensaba en ello. Por supuesto, a él también le gustaban los finales felices y también era consciente de la dolorosa realidad; jamás tendría uno. No tenía futuro, lo único que tenía era un pasado que ahora más que nunca parecía perseguirlo para recordarle sus sueños infantiles y a lo que se habían reducido. Akron había tenido una oportunidad de salir de allí, una oportunidad de ser feliz. Si la hubiera malgastado, por él o por quien fuera, entonces sí se habría sentido furioso y engañado y culpable. Culpable, eso sobre todo.
—El amor es una mierda —sentenció—. El amor es un privilegio de los que son libres. El amor para un esclavo solo es sufrimiento, una esperanza vana de algo que nunca podrá tener.
—Qué dramático —se burló Dafnis, pero no lo hacía para reírse de él, no, y Mael lo sabía. Solo quería quitar hierro al asunto—. En fin…, me alegra ver que estás bien —suspiró—. Me ha encantado verte, pero tengo cosas que hacer.
—Yo también tengo que trabajar —dijo el galo, procurando que su voz no transparentase el malestar que le había causado la reacción de su amigo. Parecía que Dafnis huía de él. ¿Tan desesperado había sonado? No había sido su intención. Por Belenus…, echaba tanto de menos el tener a alguien para conversar—. No me has contestado antes, ¿qué te trae al campamento?
—Oh, tengo que entregar una carta al legado Marcus Aurunculeyo Cota, tu domine, según el cartelito. Hipatia quiere retomar las costumbres de las fiestas de Pulvio y le traigo una invitación.
—¿Es prudente? —preguntó extrañado—. Después de lo que sucedió en la última fiesta muchos lo considerarán de mal gusto.
—Esos muchos consideran de mal gusto que hayan reabierto la casa de baños, y consideran de mal gusto que una mujer trabaje. Mi señora está acostumbrada a tratar con gente que considera de mal gusto todo lo que hace, aunque luego sean sus clientes más importantes.
—Parece que admiras mucho a tu señora —observó.
—Me ha dado la libertad y le estaré eternamente agradecido por ello —explicó Dafnis—, pero además trata a los chicos con paciencia y amabilidad. No podemos quejarnos. Después de lo sucedido, podríamos haber acabado en las minas o, mucho peor, crucificados. Así que todos estamos agradecidos de que nos dieran una nueva oportunidad.
—Seguro que es un dechado de virtudes —murmuró con sorna.
El joven del cabello rubio se plantó ante él con el ceño fruncido.
—Siento que a ti las cosas no te vayan bien, pero no te permitiré que hables mal de mi señora —dijo con un tono de voz que podría corroer el acero.
—Solo era una broma —se defendió Mael, sorprendido ante la actitud belicosa de su amigo. Alzó las manos en señal de tregua—. Mira —dijo, y le señaló con la mirada a dos oficiales que conversaban entre ellos y que avanzaban por el mismo camino—. Aquel es Marcus, el del cabello corto y los ojos muy azules. El otro es Poncio Leto, ¿lo reconoces? Era un cliente habitual.
Dafnis asintió con la cabeza.
—Lo sigue siendo.
—Entonces te dejo para que hagas tu trabajo, yo tengo mucho que hacer.
—Mael —lo llamó Dafnis antes de que desapareciera—. Me ha alegrado verte de nuevo. Cuídate, ¿vale?
—No te preocupes —dijo, y esbozó una amplia sonrisa—, nadie muere de aburrimiento.
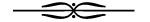
—Maese Cota —lo llamó alguien a su espalda. Marcus se giró y vio a un muchacho caminar hacia él con pasos presurosos. Llevaba el cabello formando bucles sobre sus hombros, tan claro que casi parecía blanco. ¿Qué edad tenía? No era fácil responder a esa pregunta. A simple vista no le hubiera echado más de quince o dieciséis años, pero una mirada más de cerca revelaba unas pequeñas arrugas en los ojos, en las comisuras de los labios… No, no era tan joven, ni mucho menos.
—¿Si? —preguntó extrañado, al no reconocer al desconocido.
—Oh, Dafnis —lo saludó Leto—. Estás un poco lejos de la casa de baños, ¿no crees?
¿Era uno de los chicos de la casa de baños? ¿Un conocido de Mael? Por su aspecto no resultaba difícil imaginar cuál debía ser su ocupación. Esbozó una mueca de desagrado, pero se ocupó de que esta no permaneciera demasiado tiempo en su rostro. No le gustaban los catamitas, eso era algo que ya todos sabían y no necesitaba enemistarse con el chico por un destino que seguramente no había escogido.
—Maese Leto —lo saludó a su vez con una inclinación de cabeza—. Mi señora me envía con una carta para el legado Cota.
Dafnis extendió un pequeño cilindro enrollado. Marcus contempló el mensaje y al mensajero antes de decidirse a cogerlo. Cuando lo hizo, se dio cuenta de que el muchacho no se había movido.
—Ya has entregado tu carta —observó extrañado.
—Sí, disculpadme, maese Cota. La señora Hipatia me pidió que esperara su respuesta.
—Hipatia suele ser muy concienzuda con estas cosas —explicó Leto—. Aunque ya me imagino lo que hay en esa carta, y también me imagino tu respuesta. Y, antes de que des una negativa airada, te diré que no es práctico. Recuerda que te interesa granjearte la amistad de Servilio y estaría bien recurrir a un ambiente más neutral. Además, Hipatia tiene mucha influencia sobre él. Quedar bien con la dama podría resultarte muy beneficioso en más de un sentido.
Marcus enarcó una ceja con curiosidad y desenrolló el pergamino. Su ceño se frunció al ver el contenido de la misiva.
—¿Una fiesta? Leto, yo no soy de los que van a fiestas.
—Pues quizá deberías serlo, al menos por una vez —dijo su amigo—. Vamos, te vendrá bien un descanso —lo animó—. Vino, comida y mujeres. Las chicas de Hipatia te encantarán, son una delicia.
—Pensaba que en la casa de baños solo había muchachos.
—Durante un tiempo fue así —admitió Leto—, pero ahora no. Hipatia quiere satisfacer las necesidades de sus clientes, de todos ellos. ¡Anímate! —insistió—. Te encantarán. Son hermosas y muy bien educadas.
—Está bien —aceptó con voz cansada. Movió la cabeza con un asentimiento pesado y se volvió hacia el joven que esperaba pacientemente a que terminaran de conversar—. Dile a tu señora que agradezco la invitación y que estaré encantado de asistir.
Dafnis inclinó la cabeza y se retiró con diligencia.
—¡Dale recuerdos de mi parte! —añadió Leto antes de que el muchacho se marchara.
Marcus lo vio alejarse por el camino y leyó de nuevo el mensaje que tenía en la mano. No estaba muy seguro de lo que acababa de hacer. Se suponía que un buen romano sabía desenvolverse en las fiestas como en el campo de batalla, pero él odiaba ese tipo de enfrentamientos. En el campo de batalla, uno sabía quién era el enemigo. En las fiestas romanas… ni siquiera era capaz de reconocer a sus amigos.
—¿Vas mucho por la casa de baños? —preguntó con curiosidad.
—Una vez a la semana, más o menos. Me gustan los baños, me relajan. Aparcas las preocupaciones por un momento y dejas la mente en blanco, solo importa disfrutar. Y además se ocupan de afeitarte —bromeó—. Todo son ventajas.
Marcus sonrió y se llevó la mano a la barbilla. Ya ni recordaba la última vez que se había afeitado. Una de las ventajas de estar de campaña era que podía saltarse todos esos molestos protocolos sociales.
—Pero no me haces esa pregunta porque estés preocupado por mi higiene, ¿verdad? —observó su amigo.
—¿Contratas a los chicos?
—Sabes que sí, en aquel sitio ellos tienen más experiencia. Eso no quita que una o dos veces a la semana vaya a la caupona[9] a desahogarme. Son más baratas. Y, antes de que lleguemos al motivo real de este interrogatorio, te diré que sí, que antes del incidente solicité los servicios de Ganímedes. No tan a menudo como me habría gustado —reconoció—, solo en ocasiones especiales. El chico se salía de mi presupuesto.
—Por eso te frustra tanto que no me acueste con él —dedujo con una mueca burlona.
—Por Júpiter, Cota —exclamó su amigo—. Nadie te echaría en cara que te desahogaras de vez en cuando. ¡Tienes a un puto dios del sexo doblándote las túnicas!
—Esto empieza a parecer la maldición de Sísifo —gruñó—. Cuando creo que ya casi hemos superado ese punto y podremos empezar a mantener conversaciones normales, la piedra cae rodando y vuelta a empezar. Me veo condenado a mantener la misma conversación hasta el fin de los tiempos.
—¡Está bien! ¡Está bien! —se defendió Leto alzando las manos en son de paz—. Volvamos a las cosas serias. Haré un presupuesto aproximado de lo que necesitaremos para mantener a los esclavos de Servilio y trataré de conseguir un suministrador competente y barato.
—Eso será útil, gracias.
—¿Ves? También soy capaz de pensar en cosas serias. Pero hay algo que no puedo quitarme de la cabeza… —Marcus frunció el ceño y esperó a que el tribuno continuara—. ¿Es por su edad? Porque puede que ya no sea un adolescente, pero sigue teniendo el cuerpo de Apolo. ¡Ey! ¡No huyas!
Marcus puso los ojos en blanco y se alejó del tribuno con paso rápido. Leto tenía la cuestionable virtud de sacarlo de sus casillas y sí, tenía cosas más importantes en las que pensar que en el galo pelirrojo.
—Legado Cota —lo detuvo un legionario.
—¿Sí?
—Ha llegado una carta para usted, de Roma.
Marcus tomó el rollo de pergamino que le entregó el mensajero. Reconoció su propio sello en el lacre que lo cerraba y lo rompió sin entretenerse. Sus ojos repasaron los caracteres de la misiva y, conforme se sucedían las palabras, la arruga de su entrecejo se hacía más y más pronunciada.
—¿Qué sucede? —preguntó Leto—. ¿Malas noticias?
—No —negó Marcus cerrándolo de golpe—. Es… es una carta personal. Es… es mi mujer. Me explica anécdotas del niño, me manda buenos deseos y espera que regrese pronto. Lo de siempre.
—Pensaba que no te llevabas bien con tu esposa.
—Ni me llevo ni me dejo de llevar —replicó Marcus con sequedad—. ¿También vas a decirme cómo vivir mi vida conyugal?
Leto esbozó una mueca y habló con suavidad.
—Creo que necesitas esa fiesta —dijo, había aparcado el tono jocoso—. Te pones mucha presión, deberías… relajarte, pensar en cualquier otra cosa que no sea tu esposa, o Servilio o faunos y duendes.
—No puedo hacerlo —murmuró—. Esos faunos y duendes, esos… sidhe, están ahí fuera y son una amenaza real. Pero si no los encuentro, no puedo demostrar que existen, quedaré como el imbécil que permitió que secuestraran y mataran a su amigo, el sobrino del César, delante de sus narices; el idiota que movilizaba ejércitos y perseguía leyendas. Todo… mi futuro, el honor de mi familia, de mi hijo… acabará en el barro. Y eso no se arreglará con follarme a mi esclavo o con ir a una fiesta.
Marcus apretó las mandíbulas y negó con la cabeza.
—¿Y qué vas a hacer? —preguntó Leto con un hilo de voz.
—Ocúpate de los suministros para los esclavos de Servilio y si ves a Mael dile que me traiga vino, lo necesitaré. No sé lo que haré mañana, pero sé lo que haré hoy —gruñó—: seguir tu consejo y relajarme.
[1] En latín, forma vocativa de la palabra amo o señor. Dominus, dominum.
[2] Campamento militar o fortificación del Imperio romano.
[3] Catamita o catamito, variación del griego Ganímedes y que significa copero. Un eufemismo para referirse a alguien que ejerce la prostitución masculina.
[4] En latín, loriga. Armadura para proteger el cuerpo.
[5] En las termas romanas, espacio que se destinaba al baño frío.
[6] Comunidad ciudadana, formada por un conjunto de ciudades y poblados, jurídicamente organizada.
[7] Segundo nombre familiar.
[8] Espada ligera de doble filo.
[9] En latín, taberna.

