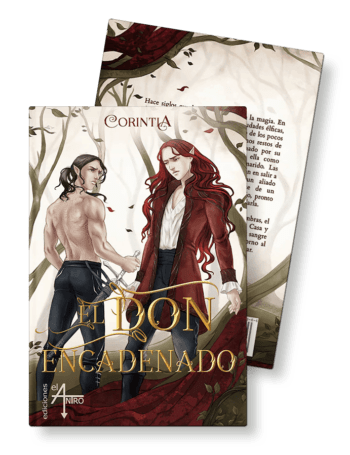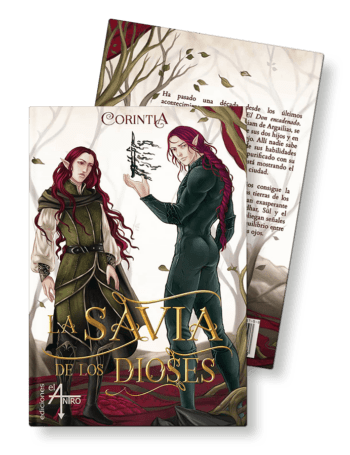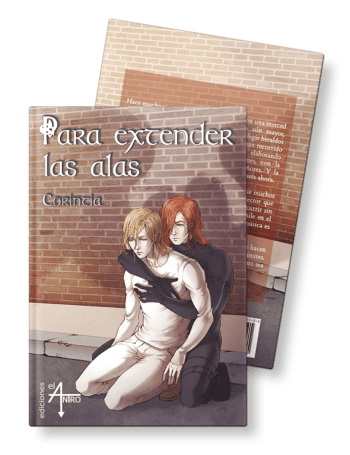Corintia
Cuento de entretiempo
Mi primer recuerdo de ti fueron franjas de colores.
El parque por el que volvía a casa era tan extenso que nunca me había molestado en acercarme a la valla. La ocultaba una arboleda espesa, la tierra siempre estaba removida y húmeda, yo era tan poco curioso… Podría darte cien excusas para justificar cuánto me incomodaba desviarme de mi camino. Pero el destino, o el tiempo, suelen jugar en contra de los tipos de mi clase, ya lo sabes. El caso es que un día me cansé de torcer las esquinas y de esquivar los baches en la misma monótona sucesión, y crucé un pasadizo entre los árboles para curiosear al otro lado. Entonces descubrí la hilera de postes verticales hincados en el suelo, perdiéndose a ambos extremos del horizonte. «Así que aquí acaba el paseo», pensé, y me acerqué a echar un vistazo antes de dar la vuelta. Tras los postes se extendía esa banda de vegetación salvaje que no había pisado un jardinero en su vida, cercada al otro lado por una hilera gemela de la mía. Y más allá estabas tú.
Recuerdo la imagen fragmentada de la que eras parte. «Qué te parece, alguien tuvo la brillante iniciativa de levantar otro parque justo ahí. Alguien con un punto de demencia», me dije mientras le dedicaba una mirada escéptica. Tienes que perdonarme, mis ojos no estaban educados para apreciar semejante caos de colorido, y creo que ni siquiera advertí tu silueta al principio. Puede que fuera porque vestías con total indiferencia por combinar la ropa, y su estridencia y tu cabello castaño te hacían uno con aquel paisaje. Franjas de colores… Creo que entonces volviste la cara al cielo.
Aun ahora evoco el cuadro en toda su riqueza de matices, junto con el sonido de tus pasos, y el de los pájaros, y el susurro de mi abrigo al rozar contra las barras de madera. Incluso noto en la lengua aquel aroma sutil a lluvia pasajera. Ya que todo lo demás me transporta al pasado con esa perfección, ¿por qué no soy capaz de revivir el escalofrío que me provocaste? ¿Fue en el pecho, en el vientre? ¿Cuánto duró? Hay sensaciones que no puedes aferrar por más que lo intentes, son escurridizas como el agua y dejan apenas unas gotas entre los dedos. Tienes que… sentirlas cada vez, y siempre te quedas con un regusto a nostalgia.
No te dije nada en aquella ocasión, y tú seguiste adelante con la barbilla alta, sin reparar en mi presencia. Me pegué a las barras, tratando de hallar en tus rasgos una razón para ese repentino hormigueo en el estómago, pero solo llegó a mí el plano menguante de tu espalda, apareciendo y desapareciendo entre los huecos de la valla, y una ligerísima nube de perfume. Anocheció y todavía seguía allí, retrasando cuanto me atrevía el momento de regresar. Al final me arranqué, mal que bien, de mi puesto de observación, y decidí que no volvería a tomar mi ruta habitual. Tenía que verte de nuevo.
Al siguiente atardecer me encontré plantado en el tramo exacto de aquel lugar, aguardando. Aunque era un tiro a ciegas, no sé por qué tenía la corazonada de que pasabas por ese parque a diario. Será que el instinto presagia lo que la mente no alcanza a razonar… En cualquier caso, el mío no se equivocaba. Algo cambió en el ambiente y me avisó de que la espera había dado fruto, y el espía en el que me había convertido dejó de contener el aliento al divisar tu figura en la distancia. Otra vez lucías ese atuendo abigarrado y la melena te cubría la cara a rachas de brisa, impidiéndome distinguir si me veías. Intuía que no, tan dispersa estaba tu atención en cuanto te rodeaba. Me equivocaba, por supuesto, solo que eso no lo supe hasta más tarde.
A veces sonrío al acordarme. Yo gané la competición de las miradas; sin duda, tú saliste victorioso en la de las palabras.
—Bonito panorama se disfruta desde aquí. ¿Por qué llevas tantos días interesándote en el de mi lado?
Tus primeras frases desencadenaron ese proverbial segundo en que el tiempo se detiene y una instantánea queda grabada, de forma indeleble, en la memoria. Pero, ¿crees que pensé algo trascendente? «Verdes. Sus ojos son verdes». Eso fue todo lo que se me ocurrió, porque estabas más cerca que nunca y al fin conseguía que se volvieran hacia mí. Eran verdes como no había visto otros —tan apropiados—, y reinaban sobre un rostro sonriente al que dos de los postes servían de marco. La curva de tus labios atrajo el poco seso que me funcionaba hacia otro detalle esencial: hacía días que sabías de mi existencia. «¿Por qué no me miraste antes?», te pregunté en mi cabeza, anticipando la respuesta más probable: «¿Por qué no me hablaste tú?». Tuve que devolverte la sonrisa.
—Será que la hierba parece más… verde en la otra orilla —aventuré, sintiéndome un completo imbécil. Pero tú te reíste y asentiste, en absoluto asqueado por mi pobre intento de broma.
—En este caso tengo que darte la razón. ¿Siempre vienes a esta hora a dar una vuelta?
—Más bien es mi camino para volver a casa.
—Y el mío. Entonces nos encontraremos mañana, supongo.
—Supongo…
—Pues que disfrutes el paseo. ¡Hasta mañana!
Te adelantaste con esa ligereza tuya y me dejaste atrás, sin saber qué sentir después de aquello. ¿Debía ilusionarme por haberte escuchado o frustrarme por una conversación tan corta? ¿Y si había gafado la endeble relación que manteníamos y ya no volvíamos a coincidir? Poca cosa separa el gozo y el descontento; menos que la distancia entre tu barrera y la mía.
Por fortuna, tales temores eran infundados. Al otro día estabas en el mismo trecho, como había augurado tu saludo, y no dejamos escapar la ocasión de intercambiar frases. Se había levantado un viento fuerte que te hacía ondear la camisa en torno a la cintura. La prenda estaba decorada con un confuso dibujo de hojas y, al agitarse, aparentabas ser una torre donde la enredadera hubiese echado raíces. Tu cabello tampoco dejaba de revolotear hasta tu boca… junto con mis ojos. Te imagino exhibiendo una de tus muecas burlonas al oír todas estas tonterías que he ido atesorando a lo largo de nuestros encuentros, pero entiende que para mí eran valiosas. Mi única manera de conocerte, a base de retazos robados a las horas.
—¿Para qué son todas esas flores? —me animé a preguntar más adelante. Era una duda razonable, porque solías ir cargado con ramos enormes y atados por manos inexpertas. La parte indiscreta, la que me intrigaba, la añadí después—. ¿Son para tu chica?
—Culpable —confesaste con una sonrisa, echándote al hombro el abultado manojo—. Si ve algo bonito cuando entra por la puerta, tiende a ser más comprensiva con mis meteduras de pata.
—Debes ser el mago de las indulgencias, si tenemos en cuenta la cantidad que le regalas. Apuesto a que vuestra casa es una especie de exposición floral.
—No creas, la verdad es que es una jardinera desastrosa. Se olvida de meterlas en agua, y el único producto de mis esfuerzos es un inmenso y maloliente cementerio de flores marchitas. Pero, ¿qué le vamos a hacer? No es nada hogareña y no soporta estar encerrada entre cuatro paredes. En compensación, te diré que es ardiente como un mediodía al sol y resulta imposible aburrirse con ella. Y tú, ¿no le llevas ramilletes a la tuya?
—A mi chica le van las cosas prácticas —admití, algo apurado—, prefiere que me ocupe de la comida y de llenar la despensa. Ella no pisa la cocina.
—Tú, el cocinero, y yo, el decorador. —Estalló en carcajadas—. Envidio a tu afortunada muchacha, a mí también me conquistarías por el estómago.
Respondí a tu risa con la mía. Para ser sincero, estoy muy orgulloso del tono que usé. Exteriorizaba una serenidad que no se correspondía en lo más mínimo con la galerna que me rugía por dentro, entre reproches por mi comportamiento pretencioso. La cruda realidad era que tenías una compañera, igual que yo, y cualquier trivialidad que compartieses conmigo no iba a cambiarla. Nada la cambiaría. Cruzarías por tu mitad, yo por la mía, y habría de conformarme con observar desde lejos. «Quizá hasta eso sea demasiado», razoné, «quizá debiera olvidar que alguna vez pisé por aquí y retomar mi vieja senda, cuando aún no sabía que existíais tú, tu parque, tus flores, tus camisas de enredadera, tus…».
Tus ojos verdes.
Regresé, claro que lo hice. Regresé sin perder una sola oportunidad, hasta esa tarde en la que hicimos el camino de vuelta juntos, pegados a nuestras respectivas hileras. Repasamos aficiones, contamos anécdotas, pasamos un buen rato. Nos sorprendió la noche y allí seguíamos, remoloneando para no llegar a nuestros destinos.
—¡Es tardísimo! —exclamaste—. Voy a ganarme una hermosa bronca. Mi chica vuelve hoy de una de sus escapadas y tendría que haberle preparado una bienvenida digna de una reina. Oh, bueno, ya inventaré cualquier cosa para aplacarla. Es normal que espere que me luzca. Las separaciones son duras: unos pocos días buenos al año y el resto se te hacen interminables, recordando lo que has saboreado y no recuperarás hasta más tarde.
—Te entiendo, la mía y yo tampoco coincidimos mucho en casa. —«La mía». Bella y fría como ninguna otra. Y pensar que eso no me había importado hasta entonces… Hasta que respiré el aura cálida que emanaba de ti—. Escucha, salgo para un viaje de trabajo y no voy a estar disponible durante unas cuantas semanas. ¿Seguirás… seguirás frecuentando este sitio?
—Claro que sí. Hasta pronto, buen viaje.
Me figuro que no te diste cuenta de la torturadora sencillez de esas palabras. Yo sí lo hice, atento como estaba a cada uno de tus pequeños gestos. Reparé en que utilizabas la mano izquierda para apoyarte y yo te imitaba inconscientemente con la derecha, convertido en una fiel y simétrica imagen especular. Traté de vislumbrar tu expresión en la oscuridad. ¿Era indiferente, calmada, risueña? Puesto que no era más que un reflejo, ¿me las había arreglado para modelarla con una pizca de mis propios sentimientos?
No hubo colores aquella vez. Tan solo la esperanza de que me echaras de menos.

Y al cabo de una larga temporada —no recuerdo cuánto fue, quizá varios meses—, volví a la valla. De acuerdo, lo admito, miento. Lo sé muy bien pues conté los noventa y dos días, desde el primero hasta el último, abrumado por la misma impaciencia. Corrí hasta ella en cuanto pude escabullirme, sin importarme que estuviera lloviendo a cántaros y el terreno se hubiera convertido en un lodazal. Quería llegar lo antes posible; presentía que estarías esperándome y te daría la sorpresa de tu vida apareciendo por tu lado. El indolente que jamás había aprendido a improvisar alteró su rutinario recorrido, solo para averiguar cómo era caminar contigo.
Y allí estabas. Impertérrito bajo el aguacero, agitando la mano, sonriendo al otro único idiota en leguas a quien le traía sin cuidado que el cielo se le cayera encima… y reclinándote en la superficie exacta donde yo había colocado la frente para despedirme de ti. Por mi lado.
Debí haberlo sospechado, ¿verdad? Que tu frontera, y mi frontera, y la porción de tierra de nadie que discurría en medio no dejarían de estar entre nosotros. Llámalo aceptación o resignación, lo que prefieras. Aun así, contesté a tu sonrisa con otra similar, como el espejo obediente que era.
—¡Bienvenido! —gritaste con esa voz que no había oído en una eternidad, amortiguada por el repiqueteo de la lluvia—. ¡Estuve a un pelo de pensar que te habías perdido! ¿Y qué haces en mis antiguos dominios? No me digas que los dos hemos tenido la misma idea y hemos vuelto al punto de partida. —¿Fue un atisbo de melancolía lo que cacé en tus ojos? Quería creer que sí.
—Ya no trabajo en la misma zona, me he trasladado. Confiaba en que tú permanecerías en esta.
—A mí me ha pasado algo por el estilo. Aparte de que veo tu trozo de verja (por cierto, es igual de feo que el mío), poco ha cambiado, ¿no? Bueno, qué diablos, movámonos o nos ahogaremos. ¿Qué tal tu chica?
—Bien —admití tras una breve vacilación—. Ahora está de viaje y me aguarda un recibidor vacío. ¿Y la tuya? ¿Hoy no cargas con uno de tus ramos de flores?
—¿Con semejante diluvio? ¡Acabaría transformado en hierbajos! No, no merece la pena. Mmm, es gracioso. —Extendiste los brazos a los lados y reíste con suavidad—. Este es un día fenomenal para quedarse delante de la chimenea a mirar por la ventana. Y, sin embargo, aquí estamos, sin preocuparnos por buscar cobijo y hundidos en un palmo de agua. —Me miraste fijamente y luego dijiste—: Estás calado hasta los huesos.
—Quién fue a hablar. Tú sí que estás empapado.
Mi mirada duró mucho más de lo aconsejable. Partió de la hierba, sobre la que te deslizabas con la soltura de un bailarín consumado, y se paseó por la tela mojada de tus pantalones, tan ceñida a tus piernas y caderas que delineaba sin tapujos su contorno; escaló por la camisa casi transparente, una segunda piel digna de una criatura mítica; conquistó tus hombros y los regueros de hebras pardas adheridos a tu cuello. A pesar del temporal, noté que el pecho me estallaba en llamas. Cuando la mujer con quien compartía un hogar pasaba ante mí y cimbreaba su cuerpo de porcelana, ¿experimentaba algo semejante? Y en nuestras escasas veladas en la cama, besándonos o haciendo el amor, ¿la deseaba la mitad de lo que te deseaba?
Fue en ese preciso instante cuando comprendí lo acertado de tus palabras: estaba calado hasta los huesos, sí, y no sabías cuánto. En la distancia, sin haberte tocado jamás, sabiendo que le pertenecías a otra persona y no correspondías a mi afecto, salvo en mis delirios, me había enamorado de ti.
—Tenemos que darnos las buenas noches —anunciaste—, ya es la hora. Lástima, porque me habría gustado que el parque continuara hasta que amaneciera, ¿sabes? Te he echado de menos.
Tan dulce, tan cruel. Suspiré. «Si sigues diciéndome esas cosas», pensé, «ya no habrá manera de huir».
Ya no la había.
El tiempo nos ofreció atardeceres soleados que llenamos de charlas, marchando uno a la altura del otro. De tanto en tanto se hacía el silencio. Yo solía aprovechar para acechar tu perfil con ojeadas furtivas, pero algo que debía estar distrayéndome —puede que la amarga amenaza de una casa aún vacía a la que no quería retornar— me convirtió, por una vez, en blanco de la atención ajena.
—¿Qué sucede? —inquirí, al notar que te detenías.
—Me fascina mirarte. Tu pelo, bajo la luz, es del mismo rojo que las copas de esos árboles a tu espalda. Es fácil perderte entre ellos si te quedas quieto. —Tuve que abrir los ojos de par en par. No concebía que la pasión inapropiada fuese mutua, y menos aún cuando añadiste—: Y esos ojos de cárabe. Parece que todo tú estés ardiendo, y lo extraño es que me muero por tocar el fuego.
Enmudecí. ¿Arder? Me habría extinguido como una brizna de paja. Aunque no olvidaba que ya habías usado esa palabra con otra persona.
—Estás pensando en mi compañera. —¿Leías mi mente, condenado brujo?—. No hay comparación. Cuando ella quema, se queda en la superficie y te consume con voracidad, dejando una huella lacerante. Tú lo haces por dentro, despacio, sin dolor y sin pausa. No puedo explicarlo, solo sé que deseo cruzar a tu territorio y… probártelo.
Yo también me fasciné. El sol se derramaba sobre tus párpados e iluminaba el verde con un brillo dorado. A tu alrededor todo bullía de vitalidad, de esmeralda y oro; aun así, mi único interés estaba centrado en tu rostro y en tus labios entreabiertos. Inundé mi boca con el sabor y el tacto que de ellos había concebido en sueños. ¿Significaba tu declaración que podría tener los auténticos? «Si fuera cierto… Si fuera cierto que tú…».
La realidad se impuso con la forma de una valla bajo mis dedos. Nunca la sentí tan sólida. «Sueña todo lo que se te antoje», me susurraba, «no alterarás el hecho de que hay un cinturón de tierra salvaje entre vosotros y lo habrá por toda la eternidad. Ni él abandonará su hierba y sus colores, ni tú dejarás de oír crujidos al pisar tu alfombra de hojas secas. Y al final, antes de partir, la recibirá a ella en su cama y le hará todas esas cosas que tú ansías hacerle, y no podrás impedírselo porque estarás sosteniendo en los brazos el frío y pálido cuerpo de tu propia amante. Así ha sido, y así será. La estación de las flores deja paso a Verano; la de los ocres, naranjas y terracotas cede su sitio a Invierno. Pero Primavera y Otoño se ven en la distancia y no se rozan jamás».
Perdóname, amor mío, por desesperar. Soy joven e ignorante, y entonces no sabía nada. Solo que te quería.
—He descubierto una entrada a tierra de nadie —continuaste. Sonreías. Pensé que te habías vuelto loco.
—¿Qué…?
—La tapa la vegetación y no me permitió el paso, pero lo hará cuando llegue el momento. Ven, te la enseñaré y buscarás la de tu lado. Seguro que hay una.
Te seguí como un autómata alucinado, incapaz de entender o de aceptar. Había pasado tantos meses dando tumbos bajo negros nubarrones que ya no conservaba fe en que algo bueno ocurriría. Por eso, al llegar a aquella espesura que se desbordaba del centro y cubría, en parte, nuestras cárceles, no esperé toparme con ese hueco en lo más recóndito, ni con esa visión de ti al otro extremo, por primera vez libre de su marco artificial. Quise correr, abrazarte, arrebatarte ese beso por el que habría dado tanto. Igual que a ti, tampoco me fue permitido.
¿Me creerás si te cuento que no desesperé más? Ahora lo sé; lo supe tan pronto nos vi libres de rejas. Nos reuniremos en el centro, donde no imperan las mismas reglas y el ritmo de las estaciones no marca el transcurrir de los días. Puede que nos concedan pocos al año, puede que el resto se nos hagan interminables, recordando lo que hemos saboreado y no recuperaremos hasta más tarde…
No me importa. Tendré tu compañía, tu voz y tu perfume mientras camino. Y tu imagen, tras los huecos de la valla, desplegada en muchas franjas de colores.
FIN