El último sueño
«Has sido tocado por el sol, mi niño. Grandes cosas te aguardan».
Una vez más las palabras de tía Eraide resonaron en su cabeza, pero esta vez tenían cierto tono doloroso de burla mordaz. Mael esbozó una mueca y, de haber tenido fuerzas, habría soltado una carcajada. Tocado por el sol… Era irónico.
El sol brillaba en lo alto del cielo sin una mísera nube que cubriera su cegadora luz y descargaba con rabia toda su fuerza contra el chiquillo semiconsciente y casi desnudo que yacía estirado en el medio de aquel patio. No había porches ni paredes cercanas que pudieran hacerle sombra. Solo el sol sobre su cabeza, levantando la piel de su cuerpo ya cubierta de ampollas.
«Tocado por el sol…».
La cadena se agarraba en una argolla en el centro y se cerraba alrededor de su cuello en un collar disciplinario como los que se usaban para amaestrar animales. Estaba bloqueado para que no pudiera abrirse demasiado y la presa siempre era estrecha. Muy estrecha. Tan estrecha que tragar saliva ya era doloroso.
Tenía sed.
Mael entreabrió los ojos y giró la cabeza. La jarra estaba allí, tan cerca y a la vez tan lejos. En el interior de aquella vasija de barro oscuro lo aguardaba agua, agua fresca. Solo tenía que estirarse y cogerla. Solo alargar el brazo unas pulgadas, solo un poco más.
Pero no se movió, sabía que en cuanto tensara un poco la cadena su collar se cerraría y se asfixiaría. Podía escoger si morir de sed o morir estrangulado por sus propias manos. Quiso llorar al imaginarse el líquido mojando sus labios cortados y refrescando su garganta. Agua… Ninguna lágrima brotó de sus ojos, claro que no, no le quedaban. Alzó sus brazos y se cubrió el rostro. El aire caliente hinchaba su pecho y dolía, dolía mucho.
—¿Sabes, muchachito? Todo sería mucho más fácil si colaboraras.
No tenía que verlo para saber quién era el que estaba allí, el tipo que lo había comprado en esa horrible subasta. El tipo al que ahora debía llamar domine. Pero no lo haría, no. Él estaba destinado a grandes cosas. Su tía se lo había dicho y ella nunca se equivocaba. Era una mujer sabia y no podía equivocarse, ¿verdad?
—Sé que tienes sed. Es imposible que no la tengas —continuó el romano, apropiadamente cubierto con una sombrilla—. Sabes que si la quieres, puedes tenerla, ¿verdad? Solo tienes que pedirla.
Pensó en negarse, en soltar algún taco y negarse, cómo no…, pero tenía tanta sed.
—A… Ag-gua —balbuceó sin fuerzas.
—Sabes que esa no es la forma correcta de pedir las cosas —le recordó con un tono cantarín—. Ya hemos practicado esto muchas veces, seguro que si te esfuerzas, te saldrá. ¿Cómo tienes que pedirla?
Mael apretó los dientes y se giró para no verlo. No lo diría. No tenía tanta sed.
—Es una pena —suspiró su interlocutor—. Volveré más tarde a ver si entonces has descubierto cómo pedir el agua correctamente.
¿Cuáles eran los nombres de las estrellas? Era de día, el sol se lo recordaba sin sombra de duda. ¿Cuáles eran los nombres? No pensar, recordar, recordar cada nombre, así no sentiría el dolor ni la sed, así no importaría nada. ¿Cómo se llamaban las estrellas?
—Ira, Essu… —murmuró en un hilo de voz—. Esura, Ione, Babd… —¿Cuántas llevaba ya?
No podía más. La sed dolía, la piel dolía, la mente dolía, los recuerdos dolían, hasta respirar era doloroso. ¿Iba a morir? ¿Ese iba a ser su brillante destino? ¿Morir en el patio de un romano incapaz de suplicar por una gota de agua?
«¡Prométemelo, Mael! Por muy desesperado que estés, aunque sientas rabia, miedo, impotencia…, escribe las palabras».
Y Mael lo había prometido, claro que sí, así que, una vez más, escribió las letras que mantenían alejada a la Dama Roja. Las escribió en la dura arena del patio, y se dejó las uñas y la piel para hacerlo. Una vez más cumplió su promesa, y una vez más fue consciente de que no podría hacerlo siempre.
Todavía faltaba mucho para que se pusiera el sol, pero presentía que no iba a estar despierto para verlo. Puede que ni siquiera estuviera vivo.
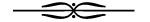
Las pesadillas lo despertaron una vez más. ¿Pesadillas? No, recuerdos más bien. Mael se frotó los ojos, todavía estaba bañado en sudor frío y, poco a poco, empezaba a recuperar la respiración.
El cabello húmedo se pegaba a su rostro. ¿Sudor? Mael se extrañó. No, no era sudor. Era agua. Tenía el pelo mojado como si le hubieran dado un baño. Se miró las manos y entonces se dio cuenta de que estaban vendadas. Un elaborado vendaje cubría sus dedos, sus manos y seguía hasta casi llegar a los hombros. No era lo único diferente. Tampoco había un collar alrededor de su cuello ni estaba en el patio, estaba en una habitación, en una cama. ¿Cuánto hacía que no dormía en una cama?
—Veo que ya estás despierto —dijo una mujer mayor al verlo incorporado. Vestía de gris y negro y llevaba la cabeza cubierta por un pañuelo del mismo color. Su rostro no reflejaba emociones y su voz tenía cierto tono autoritario que le recordaba a su tía—. Bien, avisaré a la señora Pulvia. No hagas movimientos bruscos o se te desharán los vendajes.
Mael esperó un par de minutos para asegurarse de que no volvía y se levantó de golpe. Al hacerlo, sintió cómo la cabeza le daba vueltas y a punto estuvo de vomitar. Tuvo que sujetarse a la cama para mantener el equilibrio y se tomó un par de segundos para que el suelo dejara de girar a sus pies antes de empezar a caminar hacia la salida.
—Oh, qué bien, si hasta puedes caminar —exclamó una voz femenina—. Mejor, así podrás desayunar con nosotros. Ven, sígueme —dijo acompañando sus palabras con un gesto de la mano.
Mael dudó antes de dar un paso, pero a quién quería engañar, apenas podía moverse. ¿Sería capaz de atravesar todos los pasillos de la casa y salir al exterior? ¿Y luego qué? ¿A dónde iría? Sin querer, la palabra desayuno había agitado sus entrañas y comenzaba a salivar. Quizá podría escapar más adelante, cuando hubiera comido algo y recuperado fuerzas. Asintió en silencio, casi para convencerse a sí mismo de que solo sería un momento, de que podía permitirse un momento de debilidad, y arrastró los pies por el suelo de mármol del pasillo, siguiendo a la mujer.
Pulvia debía rondar la treintena e iba vestida con varias capas de tela de colores brillantes. Llevaba el cabello en un complicado recogido que dejaba la nuca descubierta y formaba elaborados bucles a ambos lados de sus mejillas. De vez en cuando giraba la cabeza para asegurarse de que el niño la estaba siguiendo, y sonreía para alentarlo a ello.
—Mi hermano suele ser demasiado severo —comenzó a decir—. No entiende que no todo el mundo aprende con la misma velocidad. A veces es necesario enseñar cómo son las cosas cuando se hacen bien antes de seguir castigando por hacerlas mal. ¿No es verdad?
Mael no contestó.
—Toma —dijo la dama y le colocó una fruta redonda y anaranjada en la palma de la mano—. Es un melocotón. ¿Habías visto antes un melocotón?
Mael se llevó la fruta a la nariz, olía bien, olía realmente bien. Y hacía tanto tiempo que no comía nada decente… Mordió la carne jugosa y el líquido que brotó de ella inundó su boca con frescura y sabor. Engulló el bocado y dio uno nuevo, y luego otro. Sus dientes no eran lo bastante rápidos como para saciar su apetito. ¡Por Taranis…, tenía tanta hambre! El pegajoso jugo resbalaba por su barbilla, impregnaba los vendajes de sus manos y goteaba en el suelo a sus pies.
—¿Ves, querida hermana? Ya te lo decía yo; es un animal. Ni siquiera sabe comer. —Sus manos se crisparon alrededor del melocotón al escuchar esa voz y alzó la mirada, desafiante, hacia aquel que supuestamente era su amo.
—No seas duro con él, Pulvio —lo defendió la mujer—. Solo es un niño. Un pequeño niño salvaje —bromeó y tomó asiento en uno de los triclinios—. Un poco más y se te muere en el patio. Estaba inconsciente, así que lo hemos bañado y le han curado las quemaduras. ¿Sabes que lloraba mientras estaba dormido? Pobrecillo…
—Ese pobrecillo es incapaz de bajar la mirada o pedir las cosas por favor. ¿Crees que te agradecerá tu amabilidad? Tal y como está ahora, no sería extraño que te clavara un cuchillo en los ojos. Será una buena mascota, no lo dudo —continuó Pulvio—, pero todavía tiene mucho que aprender.
—Pero el melocotón está bueno, ¿verdad? —Pulvia lo miraba a él, pero Mael solo tenía ojos para la pieza de fruta que tenía en las manos. Estaba buena, claro que estaba buena. Era fresca y dulce y estaba llena de agua, casi hacía que la sed que había pasado no fuera más que una pesadilla, algo que no podía ser real.
—No te lo voy a negar, la fruta es cara, pero me gusta que mis esclavos la coman a menudo. También me gusta que se bañen y que tengan ropa limpia y que duerman en una cama con un techo sobre su cabeza. Y no me gusta golpearlos, no. —Pulvio negó con la cabeza—. A veces es necesario castigarlos, pero nunca con golpes; es… desagradable. Pero también me gusta que sean educados, que bajen la mirada cuando les hablo, que respondan siempre con un domine. Hasta que no seas capaz de entender eso… no tienes derecho a nada.
El romano golpeó su mano e hizo que la pieza de fruta rodara por el suelo. Mael la contempló con desesperación y frunció el ceño encarándose de nuevo con su domine. Pulvio alzó la barbilla y le devolvió la mirada.
—Te queda mucho por aprender —dijo con suficiencia—. ¡Quitadle las vendas, llevadlo al patio de nuevo! —ordenó a sus esclavos—. No me mires así, querida hermana, sabes que la única forma de tratar con estos perros es con disciplina.
—¡No, por favor! —exclamó Mael contra su voluntad.
—No, por favor… ¿qué? —le preguntó Pulvio. Mael tragó saliva, todo él estaba temblando—. No, por favor… ¿qué más falta ahí?
—Venga, no es tan difícil —insistió Pulvia—. Hazlo y tendrás otro melocotón. No tienes por qué hacerlo complicado.
«Tienes talento para las cosas difíciles». Recordó la voz de su tía. Por supuesto, no se refería a tratar con los romanos, pero sus palabras le arrancaron una sonrisa torcida y le dieron la suficiente fuerza para alzar la barbilla de nuevo.
—Esto empieza a resultar aburrido —suspiró su domine—. Muy bien, lo dicho. Desnudadlo y mandadlo de vuelta al patio.
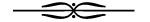
La primera vez había aguantado casi dos días antes de desmayarse. ¿Sería capaz de hacerlo de nuevo? Aunque si por él fuera, se podía desmayar en ese momento. Quizá así podría volver a dormir en una cama y comer algo antes de volver al patio. Su mente le jugó una mala pasada al intentar recordar el sabor de la fruta en su paladar, la frescura del jugo bajando por su garganta… Negó con la cabeza, no, no podía caer en eso, sería más difícil. Lo mejor era no pensar, no pensar en absoluto.
—Ira, Essu, Esura, Ione… —comenzó a recitar—, Babd, Sifo, Iecloda… —¿Cómo seguía? Mael las había recitado una noche tras otra como una cantinela, no podía haberlas olvidado. ¿Cómo seguía?—. Ira, Essu, Esura, Ione, Babd… —dudó de nuevo—. Sifo…
Se iba, todo se iba. Desaparecían como si nunca hubieran estado allí. Todo él estaba desapareciendo.
Entonces lo vio claro: necesitaba salir de allí. Necesitaba escapar, huir a algún sitio donde todavía se acordara de su nombre y fuera capaz de recordar los nombres de las estrellas.
—Sé que te lo prometí, tía —murmuró con lágrimas en los ojos—, pero no lo entiendes. Tú ya no estás y, si no hago algo, yo no estaré tampoco. Solo estará mi cuerpo que peleará por una gota de agua y llorará por un melocotón.
Se sentó en el suelo y dibujó las palabras una vez más, las miró fijamente, como si no las hubiera visto en mucho tiempo, y pasó los dedos sobre ellas.
—Esta noche, la puerta está abierta, Dama Roja. Ven a buscarme, por favor.
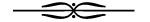
Miró a la luna y realizó una breve oración. ¿Habría una luna en el reino del pueblo alegre? Lo ignoraba. Aunque intentó mantenerse despierto, la quietud de la noche y una brisa fresca actuaron como un bálsamo que lo arrastró a los brazos de Morfeo y no fue consciente del tiempo que pasó hasta que los rayos del sol lo despertaron al día siguiente.
El sol…
¿¡El sol!?
Mael se levantó de golpe al darse cuenta de que todavía seguía en el patio de Pulvio, todavía seguía encadenado. Pero… lo había hecho bien. ¡Había borrado las palabras! ¡Lo había hecho todo bien! ¿Por qué no había venido la mujer de rojo? ¿Por qué no se lo había llevado?
Mael fue consciente por primera vez de que no había ninguna salida posible. Todo lo que había pasado, todo por lo que había sufrido había sido por nada. No había salida, no había futuro y no había un destino.
No importaban los nombres de las estrellas, de las plantas, de los dioses o las cosas sobre el pueblo alegre. Todo lo que había aprendido no servía de nada. No habían sido más que historias de una vieja, historias que no habían podido ayudarlo cuando más lo necesitaba.
Mael lloró. Lloró sin lágrimas, pero con lamentos. Lloró con un llanto que salía del pecho y que amenazaba con destrozarlo. Dolía demasiado y necesitaba hacer que todo saliera, y si para hacerlo necesitaba llorar, lloraría, y si tenía que gritar, gritaría.
Estaba solo.
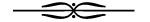
Pulvio se llevó las uvas a la boca, lo miró con suficiencia y esbozó una sonrisa de satisfacción.
—¿Lo ves, Pulvia? Un poco de disciplina y quedan bien domesticados. Siempre funciona.
Mael permaneció inmóvil, con la vista fijada en el suelo. Se sentía vacío y cansado. No quería luchar más, no. Solo quería descansar y dormir por las noches. Estaba cansado de cosas difíciles.
—¿Y qué vas a hacer con él? —preguntó su hermana—. Me vendría bien otro niño a mi servicio.
—Oh, no, este no —negó Pulvio—. A este me lo voy a llevar a la Galia.
—¿A los baños? ¡Pero si es un niño! No estará preparado hasta dentro de…
—Oh, seguro que no es para tanto. Responde, chico, ¿cuántos años tienes?
—Ocho, domine —respondió él con tono monocorde, sin alzar la vista.
Pulvio chasqueó la lengua con fastidio.
—Yo creo que tienes diez —dijo.
—Nadie creerá que tiene diez —protestó Pulvia.
—Solo es… un poco bajito. Es un chico espabilado, seguro que aprende rápido. ¿Cuántos años tienes?
—Diez, domine —contestó Mael sin un atisbo de duda.
—¿Ves? Aún faltan tres o cuatro años para que el proyecto de la Galia sea una realidad. Estará preparado para entonces.
—Dentro de tres años tendrá once, no podrás hacerlo pasar por trece.
—Detalles, detalles —exclamó Pulvio haciendo un gesto con sus manos para quitarle importancia—. Ahora hay que buscarle un nombre, uno bonito que no deje lugar a dudas de quién va a ser.
—Por tu cara tienes el nombre escogido desde hace tiempo, ¿verdad?
—De hecho, llevaba tiempo buscando a alguien digno de ese nombre. Y este chico lo será, ¿verdad? Puede que ahora no, pero haré lo posible para que sea un Ganímedes que haga sombra al mismísimo copero de los dioses.

