Aquí podrás leer de forma gratuita los primeros capítulos de El Caminante, de Bry Aizoo; una novela de fantasía que continúa la historia que comenzó con En la sangre. En esta ocasión, será Mael quien tendrá que desenterrar todos los recuerdos de su pasado para hacer frente a un presente convulso e incierto y alcanzar un futuro que ni él se imagina. Ahora bien, te advertimos dos cosas:
- Esta novela es para mayores de edad por su contenido sexual.
- Es una historia adictiva que no podrás dejar de leer.
Aclarado esto, ¡bienvenid@ a este antro!
| La mujer de rojo |
Tía Eraide era alta, muy alta, tanto que cuando los hombres del pueblo venían buscando sus servicios, siempre había alguien que, al creer que no lo escuchaba, hacía alguna broma sobre gigantes y decía que ella, sin duda, debía tener sangre de los Fomoré corriendo por sus venas. Sí, tía Eraide era muy alta y, sin embargo, esa extraña mujer lo era todavía más.
Vestía de rojo, con una tela fina y transparente que, más que ocultar, se ocupaba de realzar aquellas partes de su anatomía que un niño como él debería asociar más a comida que a deseo. Su piel también tenía cierto tono carmesí, como si se hubiera untado el cuerpo con los barros de las orillas del Euro. Una filigrana gris oscura recorría su piel, trepaba por sus largas piernas y trazaba enredaderas y extraños símbolos que convergían en una espiral en su vientre, allá donde debiera tener el ombligo. Y sus ojos… Sus ojos eran dos tizones negros engarzados en un rostro de mármol, tan fríos que no parecían reales y, a pesar de eso, daba la impresión de que podía verlo todo, ver incluso aquello que ocultaba en su interior. Ante esos ojos él se sentía más pequeño e insignificante, como si eso pudiera ser posible.
La dama emergió como un chorro de luz de las, hasta entonces, quietas aguas de la laguna y se alzó sobre la superficie de cristal dibujando pequeñas ondas que reverberaron a sus pies y se extendieron perturbando la superficie espejada.
—¿Por qué lloras, pequeño? —le preguntó. Y su voz sonó como cientos de campanillas y gotas de agua.
—¿Quién eres? —respondió él con un ligero titubeo, y se apresuró a limpiarse las mejillas con los puños sucios de fango—. ¿Eres del pueblo alegre? Mi tía me ha hablado de vosotros, me ha dicho que no me fíe.
—¿Que no te fíes? —La dama no parecía molesta. Al contrario, esbozó una sonrisa y, casi sin pensarlo, él se encontró respondiendo a esa sonrisa con otra—. Tu tía debe de ser una mujer muy sabia. Haces bien en ser precavido. Muchos de los míos son traicioneros y se darían un festín con las emociones arrancadas a un pequeño muchachito valiente como tú. —Y aunque su rostro seguía manteniendo la sonrisa, había algo en su voz que se parecía demasiado a una amenaza—. Muchos de los míos disfrutan del dolor y devoran el miedo y la agonía como si fueran frutas dulces maduradas por el sol de verano. Y para conseguir su festín, no dudarían en atarte en la oscuridad y arrancarte la piel a tiras deleitándose con cada grito agudo que escapara de esa pequeña boca.
—¿Co-comes dolor? —se atrevió a preguntarle en un hilo de voz.
La dama comenzó a reír y esa risa, musical y cantarina, despejó todas sus dudas. No, ella no podía comer dolor. Ella era hermosa, era bella, era dulce y divertida, lo podía saber por el sonido de su risa, por su sonrisa amable.
—A veces —reconoció ella—. Me gusta el dolor y me gusta el placer y me gusta la felicidad y me gusta el miedo. Pero lo que más me gusta es el sabor amargo y ácido de las lágrimas de rabia y desesperación, como las tuyas. ¿Por qué lloras, pequeño? —preguntó de nuevo.
Dudó antes de responder.
—¿Si te comes mi dolor, dejaré de sentirlo?
—Inténtalo —lo animó la dama.
Tomó aire. A pesar del extraño encuentro, todavía sentía la bola de rabia creciendo dentro de él. Muy grande, muy fuerte y muy caliente. Sentía que si no la expulsaba, si no dirigía toda esa ira contra algo, acabaría consumiéndolo, convirtiéndolo en cenizas; un cuerpo sin alma.
—Mi padre fue a la guerra contra los invasores romanos. Y… —Apretó los puños, era difícil continuar. Tragó saliva y alzó la cabeza. Fijó sus ojos de brasas encendidas en los carbones fríos de la extraña dama.
—¿Murió? —preguntó ella, instándolo a seguir.
Negó con la cabeza.
—No, ahora es… es un esclavo de Roma. Condenado a ser un espectáculo, a matar a sus amigos o a morir por diversión. Condenado a servir a aquellos que nos roban nuestras casas. —Su voz temblaba, pero esta vez no era de miedo, era de rabia. Rabia que latía bajo su piel y se extendía por sus nervios.
La dama abrió mucho los ojos y entreabrió los labios dejando escapar un prolongado gemido.
—Si tuvieras todo el poder en tus manos, ¿qué harías con él? —le preguntó.
—¡Mataría a todos los romanos! —contestó sin dudar—. Cortaría sus cabezas y las colgaría de los árboles para que los cuervos de Esus se alimentaran de sus ojos. Regaría con su sangre la arboleda sagrada de Belenus y convertiría a sus niños en nuestros esclavos, los trataría igual que ellos nos tratan a nosotros: como perros de presa con correa corta.
En esa ocasión la dama cerró los ojos y, después de emitir un nuevo gemido, su cuerpo tembló, y cayó desfallecida sobre sus rodillas. Antes de que él pudiera reaccionar, la extraña mujer se incorporó de nuevo y lo miró con una curiosa expresión en su rostro perfecto.
—¿Cuántos años tienes? —le preguntó.
—Seis.
—Apenas un suspiro… —murmuró incrédula—. ¿Cómo puedes sentir tanta rabia? ¿Cómo puedes saber tanto de la pérdida y la venganza? ¿Cuántas veces has pensado las palabras que acabas de decir?
—No son mis palabras —reconoció—. Las he oído siempre desde que era pequeño. Más pequeño —se corrigió—. Mi padre las decía una vez y otra cuando se llevaron a su padre, y me las enseñó a mí para que no las olvidara, para que no olvidara nunca lo que los romanos han hecho a mi familia. Ahora él es esclavo también y soy yo quien las repite, aunque nadie las oiga. ¡Quiero ser un guerrero! —exclamó—. ¡Quiero ser el mejor guerrero que ha visto nunca la tierra de Lug!
—Eres muy pequeño para eso —observó la dama con dulzura—. Cuando crezcas…
—¡No! —gritó—. Mi tía dice que el pueblo alegre tiene poder para conceder deseos, yo quiero ese poder. ¡Quiero ser el mejor guerrero! ¡Ayúdame!
—¿Vendrías conmigo? —preguntó ella—. ¿Vendrías conmigo a un lugar donde podrás matar a todos los romanos que quieras?
—¡Sí! —contestó sin dudar, con la desesperación preñando su voz—. Si me quedo aquí, me obligarán a seguir el camino del druida como mi tía. Y todo porque nací el día de Beltane y dicen que estoy marcado por el sol. ¡No quiero ser un druida! ¡Yo quiero ser un guerrero! ¡Llévame contigo donde pueda matar romanos!
—¡Mael! —gritó una voz entre los árboles. Una voz diferente coreó su nombre un poco más tarde. Debían ser su tía y su madre buscándolo—. ¡Mael! ¿Dónde estás?
Mael negó con la cabeza y se volvió de nuevo hacia la mujer de rojo.
—¡Por favor! —exclamó.
La dama dirigió una rápida mirada al camino por el que, en cualquier momento, aparecerían las dos mujeres en la búsqueda del niño extraviado. Centró de nuevo su atención en el pequeño de cabellos cobrizos y ojos ambarinos y asintió con la cabeza.
—¿Mael? —Tía Eraide apareció en el camino y su rostro se contrajo en una mueca de terror al ver a la mujer que lo acompañaba—. ¡Mael! ¡Apártate de ella! —gritó mientras corría hacia él—. ¡Aléjate! ¡No la escuches!
—A la noche vendré por ti —le susurró al oído la dama de rojo.
Mael se giró al ver cómo su tía sacudía su vara en el aire y el hermoso ser se desvanecía como si nunca hubiera existido. La laguna de donde había salido volvía a ser poco más que un charco de agua de superficie plana que reflejaba su propio rostro.
—¡¿Qué te ha dicho?! —rugió su tía sacudiéndolo con violencia por los hombros—. ¡¿Qué has hecho, Mael?! ¡¿Acaso no me has escuchado todas las veces que te he advertido sobre ellos?! ¡Son tramposos! ¡Buscarán cualquier excusa para llevarte con ellos y allí te convertirás en su esclavo! ¡Maldito niño tonto! ¡¿Qué es lo que has hecho?!
Mael rompió a llorar, azorado por la reacción de su tía.
—Dijo que se llevaría mi dolor… —contestó entre hipidos—. Dijo que… me daría poder para matar romanos. Dijo que me llevaría a un sitio donde podría matar a todos los romanos que quisiera.
—Oh, niño tonto. —Para su sorpresa, tía Eraide, la mujer de piedra que hacía temblar montañas con su voz, rompió a llorar y lo abrazó con fuerza. Ese gesto simple fue como un jarro de agua fría—. Te ha engañado, ¿no lo ves? Quiere llevarte a su reino y te hechizará para que creas que matas romanos, así cada día, cada hora, luchando sin descanso hasta desfallecer, engañado en un espejismo que nunca se termina. ¿No te lo he dicho mil veces? ¿No te lo he dicho mil veces, Mael? ¿No te he contado la historia de sus deseos? Siempre acaban mal, mi niño. Sé que sufres, pero no puedes dejar que tu dolor te destruya.
—Es que… —Era difícil hablar entre lágrimas, y era difícil porque la vergüenza le trababa la lengua y le impedía encontrar una excusa que, en realidad, no existía—. No me importa acabar mal, solo quiero… que mueran.
—¿Seguro que es eso lo que quieres? —preguntó Eraide.
Mael asintió con la cabeza, pero no había dado más que un par de cabezadas cuando empezó a negar, primero con un titubeo y después con fervor.
—No, tía —confesó entre hipidos—. Lo que quiero es que padre vuelva.
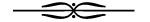
«A la noche vendré a por ti», había dicho la dama de rojo.
Mael observaba desde el lecho donde le creían dormir.
—No pueden llevárselo —dijo su madre entre susurros—. No puedo perderlo. A él no.
—Shhh. —Eraide colocó sus manos sobre los hombros de su cuñada para tranquilizarla—. Nadie se lo llevará, solo haz lo que te he dicho. Dibuja las runas en el umbral de la puerta, en cada ventana, delante de la chimenea, en cualquier recodo por el que se pueda colar el aire… Dibuja las runas y no podrán entrar.
—¿Y si vuelven mañana? —insistió.
—Mañana haremos lo mismo —respondió Eraide con sequedad—. Y pasado mañana, y al otro. Y, si es necesario, haremos las runas cada noche mientras nos quede aliento. No dejaré que nadie del pueblo alegre se lleve a tu hijo, está marcado por el sol, el destino le depara grandes cosas.

