IV. Fuego
Un par de semanas más tarde, Mick y Owen acudieron juntos —cosa rara— al Under 111. Las jornadas pasadas habían estado llenas de tensión, con el asunto del regreso de Jang y la actitud que habían adoptado al respecto. Para darse una tregua, el abogado había aceptado una invitación de Toller para una fiesta que se celebraría en la sala privada del club, en conmemoración del undécimo aniversario de su apertura. Sí, el undécimo, su extravagante dueño era original hasta para eso. Tan solo serían unas cuantas docenas de amigos, socios, artistas y otras diversas personalidades a las que deseaba impresionar u obsequiar. Y Faulkner, por descontado; Toller pertenecía a esa clase de personas a quienes les desagradaba decir o hacer algo sin la presencia de su abogado. En más de una ocasión había acariciado la idea de llevárselo para que supervisara sus encuentros en la cama cuando la pareja en cuestión resultaba tan peliaguda como seductora. Y ahondando más en el asunto, también había intentado empujarlo al catre a él… para así poder matar dos pájaros de un tiro. Pero Faulkner nunca se sacaba el aparato de los pantalones en el trabajo y era fastidiosamente fiel a su efebo de cabellos dorados. El empresario solía preguntarse, sin malicia —no demasiada—, qué hacía falta para tentar a aquel eficiente y apolíneo dechado de virtudes.
La sala privada era la más pequeña de todas, y su decoración se adaptaba a los gustos o necesidades de quien la estuviese usando en cada momento. Contaba con un escenario, una barra y un par de reservados. El abogado cavilaba, mientras subía en el ascensor con su acompañante, sobre cuál sería la temática que su cliente habría elegido para la fiesta. No había querido soltar prenda al respecto y Owen tampoco había insistido, aliviado por no verse en la obligación de llevar un disfraz ridículo. Conociéndolo, pensaba al cruzar la entrada de la sala, seguro que se trata de…
Cuero negro, esa era la respuesta, un morboso y monocromo despliegue de accesorios que habrían hecho las delicias de cualquier dominatrix de segunda categoría. Y no porque Toller no supiese satisfacer el paladar más hardcore y extremo de una de primera clase, en absoluto: se había moderado en consideración a la cautela. Aunque adoraba la provocación, no era un chiflado, y no deseaba que a la mitad de aquellos tipos se les pusiesen los pelos de punta. Esconderse tras una máscara siempre había sido una necesidad en su vida diaria, y si la máscara reflejaba una pizca de la extravagancia que tanto lo fascinaba, mucho mejor.
Faulkner, que lo conocía, no creía que su cliente se hubiese atrevido a celebrar una fiesta así en ninguna de las otras salas, salvo en la privada. El muy cabrón… Empezaba a entender el porqué de las ropas negras que había enviado a Mick para el evento: la camiseta de manga larga ceñida hasta lo imposible, los guantes, los pantalones y las botas de cuero… De cuero, por Dios, que estamos en verano, se había quejado al ver al joven vestido de aquella guisa. Menos mal que el aire acondicionado aportaba frescor a una atmósfera que amenazaba con pasarse de tórrida en cualquier momento. Claro que también tenía sus inconvenientes. El tipo rapado que acababa de pasar junto a ellos, vestido con unos simples pantalones cortos de…, pues de cuero negro, por supuesto, lucía los pezones tan erectos por el frescor que habrían podido saltarle un ojo al más pintado. Tendría suerte si el piercing del de la derecha no se le congelaba dentro de la carne. Para colmo de males —y eso no lo habría confesado ni aunque lo hubieran atado a aquel potro del fondo y le hubiesen aplicado uno de los gatos de nueve colas— se sentía fuera de lugar con su traje, definitivamente de un estilo y un color que no se ajustaban al leitmotiv del evento.
El anfitrión se acercó a ellos cuando ya llevaban un rato paseando la vista por la sala y entreteniéndose con el sugerente tour visual. Les evocaba imágenes de ciertas actividades que practicaban, de tanto en tanto, en la intimidad de su dormitorio, o en el salón, o en el baño. Y un día en el que Mìcheal había insistido hasta lo indecible, en el balcón, a las tres de la mañana, bajo la lluvia…
—¿Qué opináis, queridos míos? —preguntó Toller, con una sonrisa de tiburón sardónico—. Cerrad la boca, guapetones, no puedo garantizar la integridad de los orificios que no llevéis cubiertos. Estás arrebatador, Mìcheal, te comería entero, el cuero te sienta de miedo. Apuesto a que tu propietario, aquí presente, se lo pasa en grande más tarde quitándote ese envoltorio tan sexy.
El joven le lanzó una mirada enigmática. Oh, no se hacía una idea de lo acostumbrado que estaba Owen a aquel material y a aquel color.
—Podrías haberme avisado, C.C. —dijo Faulkner, molesto—. Estoy incómodo y no encajo para nada en el ambiente, lo cual es algo que agradecer, porque ¿dónde quedaría mi reputación si me viesen en público con esas pintas?
—¿Avisarte? ¿Y darte tiempo para preparar alguna excusa para ausentarte? Ah, no, ni hablar. Además, dudo que hubieses transigido en llevar el traje de látex que tenía preparado para ti. Relájate, grandullón —pidió el empresario cuando notó el tic en la ceja de su asesor legal—. No tengo planeado ningún numerito extremo, si es lo que temes. Es todo decoración inocente.
—Voy a por algo de beber. ¿Quieres algo más, Toller? —preguntó Mìcheal, al ver el vaso multicolor que sujetaba en la mano.
—No, cielo, ya voy servido por ahora. —Mientras se alejaba, esquivando con cuidado a la multitud, se volvió hacia su alto acompañante—. Sé que no tengo vergüenza, pero ¡qué decorativo es tu muchacho!
—¿No me preguntas por el caso de Finisatron? —dijo el abogado, deseando cambiar de tema.
—Ah, eso, sí. ¿Qué tal? —indagó, distraído.
—Todo va más rápido de lo que esperábamos, es muy posible que los padres de la chica se avengan a llegar a un acuerdo para no proseguir las acciones penales. Como es natural, la fiscalía no aceptará menos de… ¿Me estás escuchando, C.C.?
—Con franqueza, no. Guapo, no te ofendas, hoy tengo otras cosas en las que pensar. ¡Esto es una fiesta, Owen! ¿Es que tú no te relajas nunca? Además, no quiero empañar mi satisfacción íntima con tus aburridos monólogos legales. ¡Más bien, deberías felicitarme!
—¿Y eso por qué? —Faulkner alzó una ceja.
—Oh, me he conseguido un nuevo amante —anunció Toller, con la complacida sonrisa del gato que se comió al canario.
—No me digas. ¿Algo serio?
—No, por las bragas del señor Mercury, no digas disparates. Sabes que yo soy un espíritu libre… y él también, añado con resignado regocijo. No es serio, pero sí lo bastante intenso para ver la vida con renovado color de rosa (o negro, más bien) ante la perspectiva de una noche de pasión. Todavía soy un ser afortunado en la cama, mi querido Owen.
—Vaya, ¿y dónde está esa maravilla?
—Hum… —Toller rastreó las inmediaciones hasta que dio con algo que arqueó automáticamente sus labios—. Allí. Es difícil que no destaque en este oscuro antro de perversión. Y lo digo tanto por la oscuridad como por la perversión.
El hombre señalaba a una figura sobre el escenario que, ataviada con unos simples pantalones, conversaba con los técnicos de sonido y un músico. El abogado no distinguió gran cosa, salvo la piel clara y una llamativa melena del más vivo y llameante color cobrizo, que le caía hasta algo más abajo de los hombros. La comisura derecha de su boca se alzó en una media sonrisa burlona.
—Por Dios, C.C., ¿un cabeza de zanahoria? Sí que has bajado el listón.
—Ah, ¿eso crees?
—Ignoraba que pudiera haber un pelirrojo que satisficiese tus expectativas. Juraría que tú mismo me dedicaste un mordaz discurso al respecto.
—Bueno —la sonrisa de Toller era igual de perversa—, me alegra oír que piensas así. No es que fuera a creer, ni por un momento, que pudieses plantearte ser infiel a tu media naranja, pero bien está saber que puedo tacharte de la lista de posibles competidores. Recuerda tus palabras cuando le eches un vistazo de cerca.
Mìcheal se unió a ellos con un par de copas. Sus ojos siguieron la dirección de los de sus compañeros.
—El señor Toller ha pintado su vida de naranja —se burló Faulkner, aceptando una de ellas.
El rubio tomó un sorbo de bebida, fijando los ojos en el objeto de la conversación por encima del borde de su vaso.
Munro no conocía al músico que se parapetaba tras la columna de teclados, el sintetizador, la caja de ritmos, la mesa de mezclas, el par de Macbooks y demás equipo, pero prefería no aproximarse al escenario a curiosear, porque gran parte de los invitados se habían congregado a sus pies y se arriesgaba a recibir un empujón. La distancia le permitió distinguir que era un joven negro, con una espectacular melena de rastas recogidas en una cola hasta la cintura, y le acercó con toda claridad el sonido de su música, que hizo que su cuerpo se moviera solo. El breakbeat con tintes siniestros se adaptaba a la atmósfera de la sala como un guante… del color y material más fácilmente imaginables.
Había cuatro bailarines distribuidos por la sala, dos chicas y dos chicos, incluyendo al pelirrojo del que Owen y Toller habían estado hablando. El nuevo blanco sexual del empresario no lo sorprendía; a menudo lo pillaba lanzando miraditas a sus bailarines y, a veces, algo más que miraditas, y era cuestión de tiempo que a los ojos los siguiese el resto del cuerpo. El tipo parecía un profesional, algo más que un animador. Al menos, eso era lo que pensaba el joven rubio al verlo evolucionar sobre el escenario, entre aquellas dos columnas y las filas de cadenas que colgaban del techo. Sus movimientos era hipnóticos: absorbía el mudable ritmo de la música a través de la piel y llevaba a cabo un ejercicio de traducción simultánea, ondas sonoras en ondulaciones de aquel sensual armazón de músculos. Realizaba con la mayor soltura los pasos más acrobáticos; los cabellos sueltos le cubrían el rostro igual que una indomable cortina cobriza, hasta que los hacía volar en todas direcciones por efecto de sus violentos zarandeos. A la mitad del número, el bailarín tironeó de dos hileras de eslabones metálicos, tomó impulso y ejecutó una vuelta completa, y luego otra, aterrizando sobre los pies desnudos.
Munro lo contemplaba con la fascinación del que sabe cuán arduo es que parezca fácil ignorar la ley de la gravedad… sin ayuda de ciertos medios sobrenaturales. Sobre todo, admiró su técnica cuando quedó suspendido en el aire —congelado como si el tiempo a su alrededor se hubiese detenido— en un poderoso salto con split frontal, y luego se deslizó sobre la superficie de madera, repitiendo aquella apertura de piernas perfecta sin que su cuerpo se despegara ni un milímetro del suelo. El joven rubio se mordió el labio y lanzó un gruñido de envidia. Él aún no la dominaba, no con esa maestría, y ya llevaba algunos meses de continuos esfuerzos.
—Toller puede estar contento, a su cabeza de zanahoria se le da muy bien abrirse de piernas —voceó un perverso Faulkner a su oído.
El abogado lo tomó por el brazo y lo arrastró a saludar a algunas personas que a Mìcheal no le interesaban. Cuando al fin logró escapar del compromiso, el escenario lo había tomado al asalto una banda de metal gótico que el empresario promocionaba por entonces. Decidió ir a por otra copa y escuchar desde una posición prudente, observando como los bailarines entretenían a la concurrencia de una forma algo más insinuante. El chico, sin ir más lejos, se había enrollado las muñecas en unas tiras de cuero que colgaban de una barra vertical, y frotaba su cuerpo lenta y sinuosamente a lo largo de la estrecha superficie metálica. Con la entrepierna por delante. El joven se encontró dividido entre la curiosidad morbosa y las inquietantes y familiares imágenes que aquello le sugería.
No había ni rastro del pelirrojo. Mìcheal supuso que estaría ocupado con su anfitrión, pero al poco localizó a Toller sin él, charlando con un grupo de chicas muy metidas en el espíritu de la fiesta. La respuesta a su interrogante le llegó más tarde, junto con el siguiente grupo que salió a escena. Lo componían el mismo joven de las rastas impresionantes, de pie al otro lado de un equipo Yamaha, junto con un batería, un violín, un bajo y un…, no, dos guitarras. El segundo no era otro que el bailarín de los cabellos color naranja, escudado tras un instrumento negro y rojo de lo más curioso. Vaya, así que también toca, pensó Munro, en tanto acortaba distancias para tener una mejor perspectiva. Una nueva punzada de envidia lo aguijoneó al echar el ojo a la magnífica guitarra ESP custom que colgaba de su cuello. Sobre la superficie negro mate serpenteaba un estilizado dragón rojo, la cola desplegándose hasta el mástil, las fauces abiertas acechando en el puente. Interrumpiendo su cálculo relámpago de la cantidad que habría pagado por aquella preciosidad, el grupo atacó la primera canción. Las guitarras hicieron vibrar los suaves primeros acordes de una balada metal; el teclado y el violín se unieron, discreto el primero, agudo y etéreo el segundo, flotando con la ligereza de una voluta de humo.
El pelirrojo comenzó a cantar.
Do you remember the first summer?
She, you and me, on a bed of white sands.
She’s so beautiful, you’d say.
I do remember
her blond mane, your blond mane
blinding like the trail of diamonds
dropped by the pallid hand of dawn.
¿Recuerdas el primer verano?
Ella, tú y yo sobre un lecho de arenas blancas.
Ella es tan hermosa, me decías.
Yo recuerdo
su melena rubia, tu melena rubia
cegadora como la estela de diamantes
que dejara caer la pálida mano del amanecer.
Still in my mouth, the flavour of that summer.
It tasted salty, and bitter.
I’ll face love in all its length,
I’ll face love as deep as it comes.
Aún tengo en la boca el sabor de aquel verano.
Sabía a sal, y a amargo.
Afrontaré el amor en toda su extensión.
Afrontaré el amor tan hondo como venga.
Do you remember the first time?
The wind blowing while you pushed her into my arms.
She’s so beautiful, you’d say.
I do remember
her blue eyes, your blue eyes,
my gaze lost in that horizon,
floating above, two small black suns.
¿Recuerdas la primera vez?
El viento soplando mientras la empujabas a mis brazos.
Ella es tan hermosa, me decías.
Yo recuerdo
sus ojos azules, tus ojos azules,
mi mirada perdida en ese horizonte,
flotando sobre él, dos pequeños soles negros.
Still in my mouth, the flavour of that summer.
It tasted salty, and bitter.
I’ll face love in all its length,
I’ll face love as deep as it comes.
Aún tengo en la boca el sabor de aquel verano.
Sabía a sal, y a amargo.
Afrontaré el amor en toda su extensión.
Afrontaré el amor tan hondo como venga.
Do you remember the way we loved?
The salty water, the bitter foam?
I’ll face love in all its length,
I’ll face love as deep as it comes.
I’ll taste love in all its length,
I’ll taste love as deep as it comes.
¿Recuerdas la manera en la que amábamos?
¿El agua salada, la espuma amarga?
Afrontaré el amor en toda su extensión.
Afrontaré el amor tan hondo como venga.
Saborearé el amor en toda su extensión.
Saborearé el amor tan hondo como venga.
La voz del cantante era masculina, poderosa, y se alzaba por encima de los instrumentos, por encima, incluso, del ingrávido violín. Sin embargo, a un tiempo era suave y evocadora, y la manera en que hacía ondular las palabras desplegaba en su mente el sonido del mar, el vaivén de las olas, el vaivén de…
Existía el amor a primera vista, o eso decían. ¿Podía alguien enamorarse de una voz a primera oída? Porque, pensaba Mìcheal, eso era lo que estaba experimentando, junto con la vívida sensación de que su vientre estallaba en llamas. Sin duda, estaba delirando. ¿Acaso no había tenido la impresión de que aquel rostro se volvía hacia él, en medio de la canción?
El grupo emprendió un segundo tema, mucho más contundente, cuya letra fue entonada por el segundo guitarrista. El cantante de la guitarra del dragón se había eclipsado. Munro salió de su trance; aun cuando la música seguía siendo excelente, se sentía incapaz de disfrutarla en aquel momento, con la voz del viento y de las olas todavía haciendo eco en sus oídos. Caminó en dirección a la terraza, a disfrutar del alivio que le proporcionarían un poco de aire no acondicionado y un poco de humo.
Eligió un espacio discreto fuera del círculo de potente luz que proyectaba el foco, se quitó los guantes y tardó unos cinco segundos en inhalar una bocanada de veneno fresco para los pulmones. La calidez de la noche había empujado a más gente a salir. Del otro lado de la terraza llegaban las risas y los gritos de un grupito de invitados que se pasaban unos a otros un par de cigarrillos con aspecto de ser más potentes. Acaparaban tanto la atención que no creía que nadie más fuese a reparar en su presencia.
Estaba equivocado.
—Eh.
La voz provenía de la luz. Era él, el chico del cabello cobrizo, el consumado bailarín de la voz impresionante. El sobresalto hizo que a Munro se le escurriese el cigarrillo de entre los dedos. Lo siguió con la vista, en su reposado descenso a la calle, hasta que uno nuevo se materializó ante sus narices, por cortesía del recién llegado. Al ver el color blanco del papel, sintió el impulso de abrir la boca para decirle que no fumaba negro, pero el joven leyó sus pensamientos.
—Es de liar, pruébalo, le he gorreado unos cuantos a un colega. Robado, sabe mejor.
Sonrió y agitó su obsequio. A Mìcheal no le quedó más alternativa que entrar en el espacio de luz y aceptarlo, tomándolo con mucho cuidado para evitar rozarle los dedos.
—Gracias.
Muy a su pesar, estaba tan intimidado que ni siquiera se atrevía a mirarlo a la cara, y se concentró en usar el encendedor mientras el pelirrojo extraía un segundo pitillo de su petaca de cuero. No acabaron ahí los motivos de su alarma; al instante, halló su precioso espacio personal invadido por el desconocido. Respingó y casi saltó hacia atrás. El joven reaccionó con sorpresa y sostuvo su cigarrillo en alto, en mudo gesto para expresar que quería pedirle fuego. Mìcheal le alargó el encendedor pero, en lugar de dárselo en la mano, lo dejó en equilibrio sobre la barandilla. Tras lanzar una mirada inexpresiva al aparato, y luego a su propietario, lo utilizó y volvió a ponerlo en el mismo sitio.
Munro se habría abofeteado de buena gana. Siempre se las arreglaba para parecer un bicho raro, con su estúpida necesidad de rehuir el roce. Aquel tipo tardaría tres o cuatro caladas en decidir que le había faltado oxígeno al nacer, saldría pitando y todo se quedaría en un «si te he visto, no me acuerdo». Y ya estoy harto, maldita sea, pensó. Quiero hablarle, quiero preguntarle dónde ha aprendido a bailar así, y pedirle que me enseñe su guitarra. Quiero decirle… que tiene la voz más jodidamente increíble que he oído jamás. ¿Me atreveré? Sus pupilas resbalaron al borde de sus ojos y se posaron en la raída camiseta que el pelirrojo se había puesto para salir al exterior. Exhibía un curioso dibujo sobre su fondo verde oscuro, un pequeño conejo blanco, con unos enormes dientes ensangrentados, persiguiendo a un grupo de caballeros sobre quienes se leía el bocadillo «Run Away!». Mìcheal, que captó enseguida la referencia al famoso sexteto humorístico, sonrió de oreja a oreja y se volvió hacia él.
—No está mal, ¿eh? —preguntó el desconocido.
—Es genial —convino Munro.
—Es mi favorita, he logrado que me dure varios meses. ¿Qué? —preguntó, con desparpajo, al ver que el otro elevaba las cejas—. Para mí es un récord, soy un desastre con las camisetas: las pierdo, las rompo, las quemo… Lo que se te ocurra.
Mìcheal se relajó. Era un tío simpático y su voz seguía gustándole hasta cuando no cantaba. En su excelente inglés se insinuaba la sombra de un acento que delataba que no era su lengua materna, un deje cuya procedencia no reconocía. Envalentonado tras la toma de contacto con su camiseta, estudió el resto de su persona. El chico era más o menos de su estatura, quizá con dos o tres kilos adicionales de músculos, y compartía la misma indiferencia o temor al sol, como revelaba la piel que las mangas cortas no cubrían. Aparte de la camiseta solo llevaba unos ceñidos pantalones de cuero negro con remaches, los cuales resaltaban su silueta poniendo de relieve que lo que escondían era digno de contemplarse. Fue al alzar la vista y echar una buena ojeada a sus rasgos cuando entendió el motivo determinante de la gran satisfacción de Toller. Los cabellos enmarañados poseían ese rabioso color naranja que evoca imágenes del otoño, y servían de marco a un rostro muy atractivo, de cejas y pestañas delicadas, ligeramente más oscuras que su pelo, nariz fina y recta y labios sensuales y bien proporcionados. No estaba lo bastante cerca para poder examinar sus ojos en profundidad; creía que eran oscuros, con un destello verde alrededor de las pupilas. El chico lo estudió a su vez, con calma, hasta que de nuevo rompió el silencio.
—Te he visto bailar en la plataforma. —Munro apenas podía creérselo. ¿Cómo diablos se había fijado en él alguien así?—. El viernes y el sábado. El sábado llevabas… una camiseta y unos pantalones de camuflaje de color gris. Tranquilo, no soy un acosador, es que tengo unos iguales. —Hizo una pausa—. Bailas muy bien.
—Eso tiene gracia, viniendo de ti. —El rubio apartó de nuevo la vista—. Si yo me moviese con esa soltura, no apartaría los ojos del espejo de la puñetera academia donde debes practicar ocho horas al día.
—Vale, lo admito, sí que tengo contactos en una academia a la que voy una o dos veces por semana, ensayos aparte. Un par de meses allí, y harías lo mismo que yo. Por cierto, me llamo Rafael.
—Mìcheal.
—Somos un par de angelitos, ¿hmm? —La ironía levantó la suspicacia de Munro—. Y además, colegas de sangre celta.
—¿En serio? Perdona, es que no pillo de dónde es tu acento.
—Soy español. —Al ver su confusión, hubo de puntualizar—. Del norte, de Asturias, que es tierra céltica. Tu nombre es escocés, ¿no? Pues… tú tienes tu gaita, y yo la mía.
Pronunció esas palabras con total seriedad, entre una nube de humo de cigarrillo, aunque en sus ojos chispeaba la malicia. Mìcheal le sonrió.
—Mi gaita, ¿eh? En realidad, tu aspecto es mucho más celta que el mío.
—¿De qué parte de Escocia eres?
—Nací aquí, pero mis padres eran de las Orcadas.
—¿Eran?
—Murieron cuando era un crío.
—Y los míos; mi madre, al menos. Vaya, son muchas coincidencias. Tengo diecinueve años, ¿y tú? —El gesto de asombro se encargó de responder. El pelirrojo frunció el ceño—. No me lo digas, también tienes diecinueve. Joder… Me da miedo seguir preguntando.
—Bueno, hay otra coincidencia, soy aficionado a la música y a la guitarra. Claro que ni de lejos llego a tu nivel. —Se levantó un silencio culpable; Mìcheal acababa de darse cuenta de que la voz de Rafael había absorbido su concentración, impidiendo que apreciase su técnica al tocar aquel instrumento. Al final, volvió a imponerse su curiosidad—. ¿Por qué no has seguido tocando con tu grupo?
—No es mi grupo, son unos amigos. Yo no tengo paciencia para enrolarme en ningún proyecto a largo plazo, voy picando aquí y allá.
—Esa canción era…
—¿Te gustó?
—Era… es increíble. La cantas como… —miró hacia abajo, avergonzado— como si realmente estuvieras en la playa con esas… esa persona de la que hablas, escuchando el mar y haciendo… lo que quiera que hicieseis…
Otra vez el silencio. Munro notó una sombra proyectándose sobre él y, cuando volvió a girar la cabeza, se encontró de nuevo a aquel joven a escasos centímetros, buscando su mirada con tal resolución que casi se olvidó de retroceder. Sus ojos… Nunca había visto unos iguales. Parecían dos brillantes piezas de veteada malaquita, cuyos anillos verde oscuro se iban clareando hasta convertirse en círculos de color bambú en torno a las pupilas. Estaba familiarizado con esas piedras —las había contemplado a menudo en el establecimiento de Jang—, aunque no tenían ni punto de comparación con los vivos iris de Rafael. Quedó inmóvil, deslumbrado. Pasado el trance, la proximidad de su rostro lo forzó a dar un rápido paso atrás.
—Lo siento, estoy acostumbrado a buscar los ojos de la gente cuando hablamos —dijo el pelirrojo—. ¿Por qué rehúyes los míos?
—Porque yo —el joven arrojó la colilla y la aplastó con el pie— no suelo hacer eso en absoluto.
—Que un tío buenísimo como tú no vaya de frente y pisando fuerte por la vida… No lo entiendo.
Mìcheal no percibió ni un asomo de burla en aquella cara tan grave. A duras penas lo creía: se había ligado a uno de los tipos más seductores que había conocido… y no podía hacer ni una maldita cosa al respecto.
—Te he mentido —confesó Rafael—. No recordaba las ropas que llevabas el sábado por tener unas similares, sino que las vi en una bolsa en el despacho de C.C. antes de que pasases a recogerlas.
—Oh, eso… Oye, no vayas a pensar que tengo nada raro con Toller. Me elige los trapos porque no confía en mi gusto, pero él y yo no… Quiero decir, que tú y él… Es tu…
—Tranquilo, no tenemos una relación, ni nada por el estilo. Nos conocimos hace poco, nos hemos visto un par de veces, le agrada lo que hago y nada más. Él no es de los que se conforman con uno solo. En cuanto a mí, me dedico a tontear un poco por ahí hasta que encuentre a alguien que merezca la pena. Entonces se terminarán las gilipolleces. —La mirada especulativa con la que acompañó esta frase provocó que a su blanco se le erizase el rubio vello de la nuca—. Ese tipo alto, el del pelo castaño, ¿es tu pareja?
Mìcheal tragó saliva y asintió. Así pues, sí que lo había estado observando en la sala.
—Ya veo. —Sacó otro par de pitillos de la tabaquera, los introdujo en su boca, tomó el encendedor de la barandilla y lo accionó—. ¿Cuánto hace que salís?
—Tres años.
La mano de Rafael se congeló un instante. Cuando se acordó de que debía seguir respirando, prendió los cigarrillos con una profunda inhalación y le ofreció uno a su compañero, que lo aceptó sin pensar.
—Supongo que nos veremos a menudo por aquí —dijo el pelirrojo—. Me gustaría mucho oír como tocas. Nosotros venimos por las tardes y trasteamos en la cabina del DJ. ¿Te apuntas?
—Claro, Rafael —respondió Munro, sin molestarse en ocultar su animación—. Genial.
—Rafa, llámame Rafa.
—Llámame Mick, entonces.
El español arqueó los labios y flexionó el brazo en ademán de chocársela. Mìcheal se paró ante su mano abierta como si viese el premio gordo de la lotería escurrírsele entre los dedos. Si tiene que salir corriendo, decidió, mejor que sea ahora y no más adelante, cuando me duela de verdad.
—Oye —titubeó—, pensarás que soy un tarado, pero no puedo tocar a la gente. Yo… —Se mordió los labios. De alguna forma, le repugnaba contarle aquella condenada historia de la afenfosfobia. Sacó los guantes del bolsillo, se los mostró y se colocó tristemente el derecho—. Tengo que ir por ahí forrado de tela para evitar rozarme por accidente. Si crees que me paso de raro, lo entenderé sin problemas y me…
No pudo continuar. Por un momento creyó leer tal incredulidad, tal tristeza, tal desesperación en los ojos de Rafael, que pensó que los suyos lo engañaban. Fuera lo que fuese, duró poco, porque el joven de cabellos cobrizos compuso una sonrisa sincera.
—Si para ti está bien así, para mí también, supongo.
La mandíbula inferior de Mìcheal volvió a aflojarse por el pasmo. Aun así, reaccionó rápido, le tendió la mano enguantada y él se la estrechó con fuerza y durante mucho tiempo, sin querer dejarla ir.
—¿Sabes? —se atrevió a apuntar el rubio, haciendo acopio de valor—. No me extraña nada que Toller esté en el séptimo cielo, eres increíble y… Dios, me he escuchado a mí mismo y esto ha sonado patético, de ligón barato. Mejor me largo, ya he gastado mi cupo de patetismo del mes…
Su débil esfuerzo por soltarse del apretón no obtuvo más resultado que una respuesta serena y solemne, pronunciada con una voz distinta, despojada incluso del acento.
—Que no haya varios retratos tuyos en los Uffizi es un simple error de cálculo temporal y espacial, Mìcheal.
¿Qué significaba eso? ¿Era un cumplido? ¿Quién lanzaba cumplidos así? Munro no lo sabía; de lo que estaba seguro era de que nunca le habían dicho nada similar, ni había sentido antes un fuego tan vivo en las mejillas y en el estómago.
—Por ahí viene tu amigo. Nos vemos, Mick.
Rafael se esfumó antes de que Owen los alcanzase.
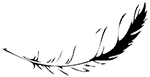
Aunque eran las cuatro de la mañana, Rafael Cienfuegos no podía dormir. Desde el hueco de una ventana, contemplaba el exterior sin ver realmente, sin enfocar más allá de la humareda que habían levantado un puñado de cigarrillos encendidos en cadena. Tampoco había nada digno de verse, salvo la calle ancha, sucia y en penumbra y un retazo de cielo contaminado por las luces de la ciudad. No le importaba. No pensaba sino en aquella mano enguantada que había estrechado, en la blanda, demasiado blanda presión de sus dedos. Recordaba la piel que había debajo del guante, de la manga, del resto de la ropa, el cuerpo desnudo y glorioso que conocía mucho mejor que el suyo propio, a pesar de no haberlo tenido en brazos todas las veces que hubiese querido. Y yo creía, se dijo, que sabía lo que era sufrir el suplicio de Tántalo… Se torturó después reviviendo imágenes de esa desconocida mirada huidiza que se había convertido en su nueva seña de identidad. Aquellos ojos azules siempre se habían alzado con orgullo y jamás esquivaban a nadie que se cruzase en su camino. Mìcheal, ¿qué te ha pasado? ¿Qué ha hecho de ti ese bastardo de Faulkner?
Faulkner. Oh, Dios… Había tenido que huir de allí antes de enfrentarlo o, de lo contrario, no habría podido contenerse. Le habría partido el alma a golpes, lo habría machacado hasta convertirlo en una pulpa sanguinolenta. Era culpa suya, él se había atrevido a hacerle… eso, la crueldad que le había vedado el contacto con las otras personas. Y conmigo. Y es injusto, es tan condenadamente injusto, después de los años que han pasado desde la última vez que nos tocamos. Ciento cuatro malditos años…
Procuraba pensar de manera racional, procesar lo que le había contado, poner en orden sus ideas, trazar sus planes, dar el primer paso…, pero no podía hacerlo, no aquella noche. No, cuando su pecho aún golpeaba con tanta fuerza que le dolía.
Mìcheal, Mìcheal, Mìcheal…
Repitió sin cesar su nombre —su nuevo nombre— hasta que logró hacerlo uno con el rostro y el alma de la única persona a la que había amado en el mundo.

